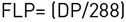1. Introducción
Los costos económicos de la violencia contra las mujeres (VcM) en sus relaciones de pareja ha sido un objeto de estudio fragmentado tanto en la literatura sobre violencia de género como en los estudios sobre economía y desarrollo. Por una parte, la mayoría de la literatura sobre género considera la violencia contra las mujeres como una situación de discriminación debido a su sexo, con efectos negativos en la salud pública y en la economía de las mujeres, situación que debe visibilizarse y no verse como una problemática del “ámbito privado” (Vicente, 2017; Alviar, 2016; Rose, 2015; Aponte y Femenías, 2008; Serrano, 2010; Schneider, 1991). Por otra parte, la perspectiva económica de la VcM se ha centrado principalmente en estimar la suma de los costos que dicha violencia implica para los servicios de salud, el sistema de justicia y las asignaciones presupuestarias a los programas estatales específicos para prevenir y atender a las mujeres víctimas de violencia (Tchamo, Mucambe, José, Manuel y Mataveia, 2020; Social Policy and Development Centre, NUI Galway, Ipsos Mori e International Centre for Research on Women, 2019; Harris y Reichgelt, 2017; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012; Helweg-Larsen, Kruse, Sørensen y Brønnum-Hansen, 2010; García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise y Watts, 2006). Sin embargo, es importante resaltar que la evaluación de tales intervenciones y los análisis de rentabilidad para determinar su costo-beneficio aún son escasos (Torres-Rueda et al., 2020).
Considerando los aportes de las teorías feministas en la conceptualización de la violencia contra las mujeres, esta investigación se enmarca en la literatura que recientemente ha analizado los costos económicos que ha originado para las empresas la VcM ejercida por sus parejas (Duvvury, Minh y Carney, 2012; Duvvury, Callan, Carney y Raghavendra, 2013; Raghavendra, Duvvury y Ashe, 2017; KPMG, 2019; Asencios-González, 2015; Williams, 2014; Khumalo, Msimang y Bollbach, 2014; Vara-Horna, 2013). Dentro de este marco, Duvvury et al. (2012) realizaron un estudio en Vietnam y encontraron que la productividad se reducía debido a la VcM, pues las mujeres que experimentaron violencia recibían un 35% menos ingresos, lo que representa un menoscabo significativo para la economía nacional.
De igual forma, en América Latina, las investigaciones realizadas en Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay concluyen que este tipo de violencia tiene un impacto significativo en la productividad laboral, por cuanto disminuye por factores como el presentismo, el ausentismo y las tardanzas en el trabajo, que se originan por el ciclo de violencia entre las mujeres y sus agresores (Vara-Horna, 2015a, 2015b; Vara-Horna, 2016). Asimismo, estudios previos en América Latina han encontrado que los costos económicos para las empresas, en términos de días perdidos, pago de horas extras y bajo rendimiento laboral que produce la VcM, oscilan entre 6744 y 734,8 millones de dólares al año (González, 2015; Vara-Horna, 2015a, 2015b; Vara-Horna, 2013). En este sentido, se encontró que la VcM tiene un impacto directo en el producto interno bruto (PIB) nacional y se estima entre el 1,31 y el 3,7% en dichos países (González, 2015; Vara- Horna, 2015a, 2015b; Vara-Horna, 2013).
En Colombia, este es el primer estudio interdisciplinario, cuyo objetivo es contribuir a visibilizar los costos económicos ocasionados por la VcM en dos empresas del país: una de servicios de transporte y otra de comercio de productos de cuidado personal y belleza. Tal estimación se realizó a través de la aplicación de dos cuestionarios diseñados por Duvvury et al. (2012) , y validados por Duvvury, Vara-Horna y Chadha (2020), a una muestra de 172 trabajadores de dos empresas colombianas. Los cuestionarios hacen parte de la metodología propuesta por estos autores y en ellos se evalúa la experiencia de violencia de las y los trabajadores, incluyendo a los testigos, desde la perspectiva del agresor y la agredida. En dicha metodología, la variable independiente es la VcM y la dependiente es el costo para las empresas, el cual se sustenta en las pérdidas por ausentismo, presentismo y tardanzas, a partir del salario recibido por las personas trabajadoras que sufren la violencia frente a las que no la sufren.
En cuanto al análisis desde la perspectiva de género, se consideraron tanto los estudios feministas en sus debates sobre la conceptualización de la violencia doméstica (Alviar, 2016; Birgin, 2000; Aponte y Femenías, 2008; Rose, 2015; Serrano, 2010; Schneider, 1991; Vicente, 2017) como los estudios sobre costos de la violencia contra las mujeres realizados por Duvvury et al. (2012) y Duvvury et al. (2020). Se tuvo en cuenta que la empresa de servicios de transporte estudiada estaba compuesta mayoritariamente por trabajadores hombres y la empresa comercializadora de productos de belleza, principalmente por trabajadoras mujeres. Los datos se recolectaron a partir de la aplicación anónima de los cuestionarios y se cuantificaron los días perdidos por el ausentismo, las tardanzas y el presentismo laboral tanto de las mujeres agredidas como de los hombres agresores. Los nombres de las empresas no se proporcionan por el compromiso adquirido de guardar la confidencialidad.
Para comenzar, el artículo presenta una revisión de la literatura sobre la violencia contra las mujeres, enmarcada dentro la perspectiva de género. Posteriormente, se discute el impacto económico que esta violencia genera para las empresas, con base en estudios de medición validados en América Latina, como antecedentes de esta investigación. Luego se describe la metodología utilizada, se presentan los resultados obtenidos y las principales conclusiones, que incluyen las limitaciones del estudio y las implicaciones prácticas para quienes gestionan las empresas.
2. Revisión de la literatura
2.1 La violencia de género: contextualización y perspectiva de análisis
La violencia de género es un fenómeno social que fo-menta y mantiene situaciones de discriminación para las mujeres, afecta su salud física y psicológica, así como su productividad laboral y su patrimonio (Both, Favaretto, Freitas, Benetti y Crempien, 2020; Vicente, 2017; OMS, 2019). La crítica feminista ha señalado históricamente las problemáticas de catalogar la violencia de género, especialmente la doméstica, como un asunto privado en los Estados liberales, puesto que limita la intervención estatal por considerarse una cuestión que incumbe ex-clusivamente al ámbito familiar (Olsen, 1983; Pateman, 1996; Schneider, 1991). Olsen (1983) considera que la perspectiva liberal es restringida para la comprensión integral de la violencia doméstica, pues tanto el Estado como otros actores sociales relevantes que pueden contribuir a prevenir, sancionar y mitigar sus efectos -es el caso del mercado y sus agentes económicos (las empresas)- quedan al margen.
Según la definición que adopta la Convención Inter-americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como “Convención Belem do Pará” (Organización de Estados Americanos, 1994), la VcM se entiende como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1). En Colombia, la Ley 1257 de 2008 toma como marco la Convención do Pará y reconoce diferentes tipos de violencia contra las mujeres: física, sexual, psicológica y económica o patrimonial (Congreso de Colombia, 2008). Así, las formas de violencia pueden categorizarse de acuerdo con el contexto en el que se produce, quien la produce y hacia quién se dirige (Fernández, 2007). Específicamente, la violencia doméstica hacia las mujeres incluye maltrato físico, sexual y psicológico, coerciones y amenazas, que afectan también su poder económico y su patrimonio (Breiding, Basile, Smith, Black y Mahendra, 2015; Alviar, 2016; Lockton y Ward, 1997). Según cifras de la OMS (2013), esta violencia, que puede incluir simultáneamente varias de sus formas, ha sido experimentada por una de cada tres mujeres a lo largo de su vida.
En Colombia, las manifestaciones más prevalentes de la violencia contra las mujeres son, en su orden, la violencia psicológica (64,1%), la física (31,9%) y la económica (31,1%), seguidas por la violencia sexual (7,6%) y la patrimonial (4,4%) (Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2015). La VcM causa distintos problemas de salud física, mental y social, y afecta el ámbito laboral de las personas, pues el estrés postraumático, parte del “síndrome de la mujer maltratada”, disminuye la concentración y el estado de ánimo a corto y a largo plazo (Silove et al., 2017; Lockton y Ward, 1997). De igual forma, limita el desarrollo de la personalidad y causa daños al desarrollo económico (OMS, 2013).
Con el fin de contextualizar la VcM desde una perspectiva de género, las posturas feministas clásicas resaltan la estrecha relación que dicha violencia tiene con la desigualdad estructural y los roles de género tradicionales, que llevan a que las mujeres sean re-cluidas y a realizar tareas domésticas y de cuidado, siendo agredidas por ser mujeres (Serrano, 2010; Aponte y Femenías, 2008). Estas posturas se basan en el feminismo radical que considera que los hombres ejercen una dominación sexual sobre las mujeres a través de las estructuras de poder que subordinan lo femenino a lo masculino, siendo este un orden de género del cual es difícil escapar (Segato, 2003). Este feminismo radical prevalece como un discurso -y un enfoque dominante- en los estudios sobre violencia de género, y es cada vez más cuestionado por el feminismo “no punitivo”, que duda de que la vía penal sea la idónea para abordar esta problemática (Birgin, 2000).
En contraste, la posición del feminismo crítico, expresada por Larrauri (2007) , es que la violencia de pareja atiende a múltiples causas, que no son esencial-mente distintas de otros factores que promueven la violencia, dirigida a otros miembros de la familia. Así, para esta autora española, la violencia contra las mujeres “se produce como expresión del estrés, de los conflictos en torno a cuestiones de poder y recursos y de aceptación de la violencia como forma de solventar conflictos que suceden en una micro-institución como la familia” (p. 23).
De esta forma, se concibe que la VcM es un fenómeno complejo que atiende a múltiples causas, como fue seña-lado por Lockton y Ward (1997) hace varias décadas. La violencia doméstica se relaciona con el ciclo de transmisión de la violencia por generaciones, las bajas condiciones socioeconómicas, el estrés tanto social como social y estructural; el aislamiento, las escasas redes de apoyo por parte de la comunidad, la baja autoestima, trastornos de la personalidad o patologías. En este estudio se retoma la definición internacional de violencia contra la mujer establecida en la Convención Belem do Pará (Organización de Estados Americanos, 1994), y se considera que la violencia de pareja supone actos de maltrato sexual, físico, psicológico o económico hacia las mujeres, usualmente realizados dentro de un ámbito privado por sus compañeros afectivos presentes y pasados.
2.2 El impacto económico de la VcM en las empresas
Actualmente se reconoce que la VcM es un problema de gran envergadura a nivel mundial, con profundas implicaciones para las empresas (Torres-Rueda et al., 2020), que genera importantes costos económicos para la sociedad y cuya estimación en términos estructurales ha sido escasa (Raghavendra et al., 2017). Al respecto, diversas investigaciones académicas y reportes de organismos internacionales evidencian que la VcM afecta la esfera económica en, por lo menos, dos niveles: a) al generar costos macroeconómicos por tener un impacto en el PIB y b) a nivel microeconómico, pues afecta la productividad laboral dentro de las empresas, así como el patrimonio y los recursos de las mujeres (Helweg-Larsen et al., 2010).
Los estudios de costos destacan que la VcM puede entenderse como un problema público que toda la sociedad paga monetariamente, por lo que la implementación de programas y políticas de prevención de la VcM resultan ser la opción más rentable en comparación con otras alternativas para su reducción (López-Sánchez, Belso-Martinez y Hervas-Oliver 2019). Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que las altas tasas de prevalencia de la VcM incluyen también a los niños. Por ende, se trata de un tipo de violencia altamente costosa, que corresponde al 85% del valor total estimado que generan todos los tipos de violencia. No obstante, su magnitud es subestimada por cuanto suele ocurrir en casa y en muchas ocasiones no se denuncia (Hoeffler, 2017).
De acuerdo con el Banco Mundial (2014), el impacto económico de la VcM oscila entre el 1,2 y el 3,7% del PIB de las naciones, y se destaca la relación entre la violencia de género y la pérdida continua de ingresos nacionales. En el caso de América Latina, se ha encontrado que la violencia contra la mujer representa el 0,31% del PIB, así como el 0,12% del PIB en el mundo (Fearon y Hoeffler, 2014). En Colombia, se calcula que la VcM ha tenido un impacto del 4,2% anual del PIB nacional (Ribeiro y Sánchez, 2005).
Sin embargo, el impacto de la VcM sobre los recursos económicos de las empresas ha sido un fenómeno escasamente estudiado a nivel mundial en la literatura empresarial y sobre la violencia de género. Los estudios muestran que existe una diversidad de costos económicos para las empresas, entre los que se encuentran el tiempo perdido por presentismo, ausentismo y rotación de las personas que reciben o realizan los actos de violencia doméstica; aumento de riesgos laborales para las empresas, pago de salarios por tiempos extras, alta rotación de personal, diseño y desarrollo de nuevos programas, necesidad de impartir capacitaciones en los ambientes de trabajo en relación con la violencia y costos de recolocación de personal. A nivel mundial, estos costos económicos para las empresas pueden oscilar entre los 120.846.990 y 2,1 billones de dólares en pérdidas de productividad laboral asociadas al presentismo y ausentismo generado por la violencia de pareja (KPMG, 2019; Asencios-González, 2015; Williams, 2014; Khumalo et al., 2014; Vara-Horna, 2013).
Cabe indicar que se entiende por ausentismo las ausencias en el trabajo, tanto de las mujeres agredidas como de hombres agresores, generadas por las órdenes de restricción judicial, las citas en los juzgados, la atención de la salud de las mujeres, el acompañamiento a los juzgados, etc. (Vara-Horna, 2013). Respecto al presentismo, este se entiende como el hecho de asistir al lugar de trabajo , pero sin realizar la labor con la capacidad real que tiene el trabajador (Vara-Horna, 2013). En este sentido, el desempeño laboral disminuye como consecuencia de las distracciones y preocupaciones generadas por la VcM. La rotación, que es otra variable asociada, implica costos por cambio de personal a causa de la VcM (costos de reclutamiento, selección, inducción y entrenamiento de nuevo personal), que son significativos dependiendo del tipo de empleo e industria (Hoel, Sparks y Cooper, 2001). Asimismo, se ha encontrado que las mujeres que sufren VcM tienen dos veces más probabilidades de ser despedidas (Tolman, 2011; Adams, 2009; Barros, Manuel y Cerejo, 2008; Franzway, 2008).
En América Latina se han desarrollado estudios que incluyen estas variables. Se destacan las investiga-ciones de Asencios-González (2015) , Vara-Horna (2015a, 2013), González (2015) y Díaz-Silva (2016), quienes se han centrado en analizar los costos económicos del presentismo y el ausentismo que se generan para las empresas en Perú, Paraguay, Bolivia y Ecuador cuando sus trabajadoras están en situaciones de violencia de pareja. De acuerdo con estos estudios, en Perú, el im-pacto económico para las empresas debido a la VcM asciende a los 6744 millones de dólares, lo que equivale al 3,7 del PIB en dicho país, y a 70 millones de días laborales perdidos al año (Vara-Horna, 2015a). Un estudio más reciente desarrollado en Perú, por Díaz-Silva (2016) en una empresa textil, encontró que el 61,9% de las trabajadoras informaron haber sido agredidas por su pareja o expareja y el 75,8% de trabajadores refirieron haber ejercido algún tipo de violencia en el hogar. Por otro lado, las trabajadoras agredidas perdieron 37 días por presentismo y los trabajadores agresores perdieron 52 días de trabajo por la misma causa. La violencia contra las mujeres generó para esta empresa costos económicos de aproximadamente 604.091,78 dólares al año.
De igual forma, las investigaciones realizadas en las medianas y grandes empresas de un emporio comercial peruano señalaron que son principalmente las mujeres quienes experimentan la violencia. De acuerdo con este estudio, el 45% de las trabajadoras han recibido algún tipo de agresión por su pareja o expareja. Esta violencia, que puede ser física, psicológica, sexual o económica, generó 59 días perdidos para la empresa debido específicamente al presentismo (Asencios-González, 2015). En el caso de los agresores, el 44,1% afirmó haber ejercido violencia contra sus parejas o exparejas en el hogar, con una pérdida de 64 días de trabajo por presentismo. Como consecuencia de la VcM, esta empresa perdió más de ocho millones de dólares por año producto del presentismo de las trabajadoras agredidas y de los trabajadores agresores (Asencios-González, 2015).
En otro estudio realizado en Bolivia por Vara-Horna (2015b) , se encontró que la cifra asciende a los dos mil millones de dólares por año, lo que, en términos del PIB nacional, tiene un impacto del 6,46%. González (2015) también hizo el estudio en Paraguay y encontró que los costos en ese país ascienden a los 734,8 millones de dólares al año, lo que impacta el 1,31% del PIB de ese país. Un estudio similar realizado en Ecuador con propietarios de microempresas mostró que las pérdidas a causa de la VcM ascienden a los 8.700.000 dólares anuales, lo que equivale a 6,711 días laborales perdidos (Vara-Horna, 2013).
Puede afirmarse que el análisis de la relación de la violencia contra las mujeres con la eficiencia y productividad económica es muy reciente (Alviar, 2016) y que los estudios de género han empezado a abordar las consecuencias de la VcM para las empresas y sus dimensiones macroeconómicas. No obstante, es importante aclarar que la literatura que ha vinculado el género con el desarrollo económico data de la década del setenta; el trabajo de Esther Boserup (1970) , sobre el rol de las mujeres en el desarrollo económico, fue pionero. En general, los estudios de género caracterizan a la violencia doméstica como una problemática de igualdad y no de discriminación contra las mujeres, relacionada con la salud pública, mientras que, para el sector público y el privado, además, es un problema de “ineficiencia económica”, pues les impide a las mujeres ser productivas en el mercado laboral (Alviar, 2016). Sin embargo, a pesar de estos avances, se puede afirmar que el estudio de la violencia doméstica como un asunto económico aún se estudia de manera fragmentada, por lo que se requiere un abordaje más integral.
En este sentido, no fue sino hasta el 2001 que el Banco Mundial (2001) consideró que la igualdad de género era un factor importante para el desarrollo económico y el combate a la pobreza. Dicha entidad ha publicado guías técnicas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de programas orientados hacia la micros, pequeñas y medianas em-presas, principalmente hacia entidades financieras públicas y privadas. En dicha guía se afirma que las lesiones físicas y la reducción de la productividad de las mujeres que han sido violentadas generan un costo que puede impactar de manera importante el PIB de un país (Gennari, Arango y Hidalgo, 2015).
Con apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Duvvury et al. (2012) demostraron que las mujeres incurren en una variedad de gastos fijos que deben pagar con sus propios recursos, entre ellos el acceso a tratamientos médicos, ayuda policial, asesoría jurídica, apoyos psicológicos y gastos judiciales, así como otros gastos adicionales generados por la pérdida de matrículas escolares si los niños bajo su cuidado no van a la escuela en virtud de la violencia doméstica que ellas sufren y los relacionados con el ausentismo laboral. En este sentido, la investigación resalta que el mayor costo económico está en las pérdidas de ingresos por no asistencia al trabajo y por dedicarse al trabajo doméstico. Asimismo, una estimación neta de los costos económicos por estos gastos de recursos personales y pérdida de ingresos representaron el 1,41% del PIB en Vietnam.
La VcM limita la inserción laboral de las mujeres y afecta las condiciones de trabajo, todo lo cual tiene importantes implicaciones a nivel macroeconómico. La violencia doméstica puede acarrear la pérdida del trabajo para las mujeres, afectar severamente la salud física y mental de ellas y de sus agresores, y menoscabar sus recursos económicos (Raghavendra et al., 2017). La violencia económica, específicamente, se puede manifestar no solo en forma de explotación y dependencia económica, sino que incluye el sabotaje al trabajo realizado por las mujeres, la apropiación de los salarios y el control económico de las mujeres por parte de sus agresores (Postmus, Plummer, McMahon, Murshid y Kim, 2012). Más aún, la violencia económica afecta las capacidades de las mujeres para salirse de la situación propia de violencia que experimentan. La violencia de pareja recurrente no solo afecta el libre desarrollo de las mujeres y su entorno familiar, sino que les limita las oportunidades para alcanzar un mayor desarrollo económico y social (Pilinger, 2017).
Por lo tanto, la violencia doméstica es una problemática que requiere estudio e intervención prioritaria debido a sus claras dimensiones públicas, cuyos altos costos económicos suponen el desarrollo de políticas públicas para su prevención y reducción (López-Sánchez et al., 2019; Tchamo et al., 2020). Sin embargo, el impacto de los costos económicos de la VcM no ha recibido aún la suficiente atención en el análisis de las políticas de desarrollo, ni en las deliberaciones de política macroeconómica, quizás por la falta de estudios cuantitativos que proyecten los costos desde el nivel microeconómico al nivel macroeconómico (Raghavendra et al., 2017).
En este contexto, esta investigación contribuye a visibilizar los costos económicos que la violencia hacia las mujeres tiene para el sector empresarial en Colombia, teniendo en consideración la perspectiva de género.
3. Metodología
Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres se estimaron a través de la metodología diseñada por Duvvury et al. (2012) y validada por Duvvury et al. (2020). De acuerdo con la metodología, la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja es la variable independiente, mientras que los costos empresariales es la variable dependiente.
3.1 Selección de participantes y procedimiento
Se seleccionaron dos empresas medianas, una de servicios de transporte y otra de comercio de productos de cuidado personal en Colombia. La primera con predominio de hombres trabajadores y la segunda con predominio de mujeres trabajadoras. Esta distribución resultaba necesaria por cuanto se requería para la aplicación de la metodología propuesta por Duvvury et al., (2020) , la cual aborda la VcM desde la perspectiva de los hombres agresores y las mujeres agredidas.
La muestra estuvo conformada por 172 personas trabajadoras, de las cuales 111 (80% hombres) pertenecían a una empresa de transporte masivo y 61 (97% mujeres) eran trabajadoras de una empresa de productos de cuidado personal y belleza. Ambas empresas tenían un número similar de personas trabajadoras: 684 y 781, respectivamente. Los datos obtenidos se analizaron con el programa estadísticos SPSS versión 23.
Previa autorización de las directivas, se inició el proceso de aplicación de los cuestionarios en las instalaciones de las empresas. La aplicación se hizo por grupos de aproximadamente 30 personas. Antes del diligenciamiento de los cuestionarios, se obtuvo el consentimiento informado por parte de las personas trabajadoras, a quienes se les indicó que su participación era completamente voluntaria y anónima, informándoles que los fines del estudio eran únicamente académicos. Respecto a las consideraciones éticas, esta investigación fue aprobada por el Comité Institucional de Ética en Investigaciones de la Universidad de Rosario (DVO005 258-CS173).
Para calcular los costos, la metodología estima el ausentismo en términos de cantidad de días perdidos debido a situaciones de violencia. Para el cálculo de los días perdidos, se consideró a) el ausentismo por razones de salud, b) otras razones y c) faltas y tardanzas. En este último caso, la ponderación es diferente. Así, las dos primeras causas de ausentismo tienen un valor de 1, mientras que las tardanzas, de 0,125. La tabla 1 expone las respectivas dimensiones, ítems, pesos y algoritmo para la obtención del total de días a causa del ausentismo.
Tabla 1 Descripción del proceso de cálculo de los días de presentismo.
Fuente: elaboración propia.
Respecto a los días perdidos por presentismo, este se evalúa a través de cuatro dimensiones, cada una con diferentes ponderaciones: 1) distracción y agotamiento (0,25), no productividad (1), presentismo por otras razones (0,5) y accidentes laborales (2). Los valores entre paréntesis corresponden a las ponderaciones de cada dimensión. La tabla 2 expone las respectivas dimensiones, ítems, pesos y el algoritmo para la obtención del total de días a causa del presentismo.
Tabla 2 Descripción del proceso de cálculo de los días de presentismo.
Fuente: elaboración propia.
Con el total de días perdidos a causa del ausentismo y presentismo obtenidos a partir de los algoritmos, se procedió con la estimación de los costos de la VcM para cada una de las empresas y para el total de mujeres de las dos empresas. Para dicho cálculo, el total de días perdidos se denotará como (DP). Los días de ausentismo se denotarán como (D a ), los días de presentismo como (D p ) y el porcentaje de hombres agresores o mujeres agredidas como (P). El total de la muestra se denotará como (TM).
De esta forma, para el total de días perdidos (DP) se aplica la siguiente formula:
Así, el cálculo para la fuerza laboral pérdida (FLP) se obtiene como la división de DP por la constante estipulada por la OIT como días laborados por persona al año, que es de 288 días/año. Se aplica la siguiente fórmula:
El impacto económico (IE) se obtiene entonces como el producto de FLP por el salario promedio mensual (SPM) al año de la muestra analizada. El impacto económico se calcula a través de la siguiente formula:
3.2 Instrumentos
El análisis de costos de la VcM en las empresas participantes se realizó a través de un cuestionario estructurado de autorreporte aplicado a las y los participantes, de manera presencial. Los cuestionarios, que fueron diseñados por Duvvury et al. (2012) , validados y adaptados por Duvvury et al. (2020), han demostrado su validez y fiabilidad en países de América Latina (Vara-Horna, 2019). Los cuestionarios tienen dos versiones equivalentes, una para hombres y otra para mujeres, en las que se estima la violencia de pareja desde la perspectiva del agresor y de la agredida y de aquellas personas que dentro del contexto laboral son testigos de dicha violencia.
Los cuestionarios para los hombres están compuestos por 109 ítems y los de las mujeres por 92 ítems. En ambos casos, la primera parte de los cuestionarios recogían información demográfica (sexo, edad, estado civil, convivencia, entre otros) y laboral de los participantes (antigüedad en la empresa, remuneración de la jornada laboral, tipo de contrato, entre otros). La segunda parte recogió información sobre la violencia de pareja experimentada en el hogar (de acuerdo con los cuestionarios, recibida si es mujer o ejercida si es hombre) y la frecuencia de estos comportamientos. Posteriormente, el cuestionario estimó el ausentismo, las tardanzas y el presentismo de los trabajadores. El presentismo se evaluó a través del autorreporte de distracciones, sensación de agotamiento en el trabajo y percepción de la persona trabajadora respecto a una baja o nula productividad en sus tareas cotidianas. El ausentismo y las tardanzas se estimaron en relación con la necesidad de atender asuntos relativos a su salud, hacer trámites legales, financieros o personales en relación con la violencia. Los cuestionarios tienen escalas de respuestas establecidas que consideran el tipo de variables (nominal y ordinal).
4. Resultados
Respecto al ámbito demográfico, los trabajadores de la empresa de transporte se encontraban en un rango de entre 23 y 61 años de edad, con un promedio de 38 años. La mayoría de los hombres (80,9%) reportó trabajar la jornada completa, entre 41 y 50 horas semanales; el 11,2% de los trabajadores realizan horas extras (entre 51 y 60 horas), y el 7,8% refiere trabajar menos de las 40 horas. En contraste, el 59,1% de las mujeres reportó trabajar la jornada completa, el 27,3% entre 31 y 40 horas, el 9,1% más de 50 horas y el 4,5% menos de 20 horas. Con respecto a las relaciones de pareja, la mayor cantidad de personas trabajadoras de la empresa de transporte (76,6%) reportó tener una relación de pareja en la actualidad. De estos hombres, más de la mitad vive con ella (59,2%). Sin embargo, al observar la relación entre géneros, se encontró una diferencia marcada entre hombres y mujeres, ya que el 64,6% de los trabajadores reportó vivir con su pareja, en contraste con el 38,1% de las trabajadoras. Finalmente, el 67,1% de los hombres reportó estar casados o en unión marital de hecho y 26,8% tener una relación de noviazgo. En cuanto a las mujeres, el 40,9% de ellas reportó estar casadas o en unión marital de hecho.
Con respecto a la empresa de comercio de productos de cuidado personal, las personas participantes se encontraban en un rango de edad de los 20 a los 53 años, con un promedio de 30,7 años. No obstante, cabe destacar que la gran mayoría eran jóvenes entre los 20 y los 35 años (77,2%). Más de la mitad de las mujeres reportaron trabajar entre 41 y 50 horas semanales (55,2%). El 36,2% refirieron trabajar entre 52 y 60 horas y el 5,2% más de 60 horas, lo que implica que más de un tercio de ellas trabaja horas extra. Un bajo porcentaje de las mujeres reportó trabajar menos de 40 horas (3,4%). Respecto a la relación de pareja, el 78% de las mujeres informó tener una pareja actualmente y el 52,7% de estas mujeres están en relaciones matrimoniales o conforman una unión marital de hecho, mientras que el 33,9% mantiene una relación de noviazgo. Más de la mitad de las mujeres indicó vivir actualmente con su pareja (56%).
A nivel descriptivo, se puede observar la magnitud de la problemática de la VcM en la muestra estudiada. La figura 1 muestra la violencia que reportan haber recibido las mujeres y la violencia que afirman haber infringido los hombres a las mujeres, a lo largo de la vida y en el último año.
En cuanto a los tipos de VcM, se puede observar que la más frecuente es la violencia psicológica, cuyos daños suelen estar encubiertos. En orden de prevalencia, le siguen la violencia física, la económica y la sexual. En la figura 2 se observa este porcentaje según su ocurrencia: alguna vez en la vida y durante el último año. Considerando este mismo margen de tiempo, la figura 3 presenta el tipo de violencia ejercido por los hombres.

Fuente: elaboración propia.
Figura 2 Tipos de violencia recibida por las mujeres que participaron en el estudio, alguna vez en su vida y en el último año.

Fuente: elaboración propia.
Figura 3 Tipos de violencia ejercida por los hombres participantes del estudio, alguna vez en la vida y en el último año.
A continuación, se analizan los días perdidos desde la perspectiva del agresor (hombres de la empresa de transporte), y de las agredidas (mujeres de la empresa de productos de cuidado personal y belleza) (tabla 3). Se hace un tercer análisis en el que se incluyen la totalidad de las mujeres de las dos empresas.
Tabla 3 Total de días perdidos por parte de los y las trabajadoras a causa de la VcM en las dos empresas.
| Empresa | Trabajadores | Presentismo | Ausentismo | Total días perdidos |
|---|---|---|---|---|
| Empresa de transporte | Hombres agresores | 9,92 | 11,05 | 20,97 |
| Productos de cuidado personal y belleza | Mujeres agredidas | 17,42 | 19,76 | 37,18 |
Fuente: elaboración propia.
Con base en todo lo anterior, se obtiene la estimación del impacto que la VcM genera para cada empresa. Este cálculo se hace tanto para los hombres agresores de la empresa de transporte como en el caso de las mujeres de la empresa de productos de cuidado personal y de belleza. El cálculo se hace con base en el salario promedio de cada empresa en COP (pesos colombianos) (tabla 4).
Tabla 4 Costos de la violencia ejercida por los hombres agresores y las mujeres agredidas en las dos empresas.
| Días perdidos por VcM | Trabajadores afectados por la VcM | Días perdidos | Fuerza laboral perdida | Salario promedio anual (COP) | Costo anual de la VcM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres agresores | 20,97 | 21,3% | 398 | 1,38 | $ 24.054.060 | $ 33.277.289 |
| Mujeres Agredidas | 37,18 | 40,7% | 892,32 | 3,09 | $ 16.031.724 | $ 49.671.625 |
Fuente: elaboración propia.
Como puede observarse en la tabla 4, los días perdidos promedio por cada uno de los hombres agresores de la muestra son cerca de 21 días (20,97 días) en los que han manifestado haber agredido a sus parejas. Respecto a la frecuencia, de los 89 hombres de la muestra, 19 respondieron haber ejercido violencia contra sus parejas, lo que corresponde al 21,3%. De acuerdo con este estudio, los hombres agresores (N = 19) generaron a la empresa de transporte un total de 398 días perdidos, lo que correspondería, en fuerza laboral perdida, a un equivalente de 1,38 hombres que no trabajaran en la empresa a lo largo de un año. En cuanto al salario, el promedio por trabajador en esta empresa es de 24.054.050 anuales (COP). Al aplicarse la metodología, los datos arrojan que los hombres agresores generaron pérdidas de 33.277.289 COP para la empresa de transporte.
Respecto a los costos que genera para la empresa la agresión que reciben las mujeres, se analizó la muestra de la empresa de comercialización de artículos de cuidado personal. Como en el caso anterior, se es-timó el número de días perdidos en promedio al año y su impacto sobre la fuerza de trabajo disponible para esta organización, con su respectivo costo económico. En la tabla 4 se observa que para esta empresa con predominio de trabajadoras hay una pérdida promedio de 37,18 días al año por cada mujer que ha sido agredida. De la muestra de mujeres de esta empresa, la cifra es significativamente mayor a la de los hombres, pues el 40,7% refiere haber sido víctima de violencia por parte de su pareja, lo que corresponde a 40,76% (N = 59) de las mujeres de la muestra.
En cuanto al total de días perdidos por VcM, se encuentra que son 892,32 días perdidos, lo que correspondería a que 3,09 mujeres no laboraran en la empresa de productos de cuidado personal y belleza durante un año, a causa del ausentismo y presentismo que experimentan como consecuencia de la violencia. Al aplicar la metodología, se observa que esta situación representa en términos económicos para la empresa una pérdida de 49.671.625 COP (13.370,6 USD), considerando el promedio de salario al año de estas trabajadoras que es de 16.031.724 COP (4315,4 USD). A fin de mostrar la magnitud del fenómeno, en Colombia el salario mínimo en el 2021 fue de 908.526 COP mensuales, equivalente a 244,6 USD.
Finalmente, del análisis del número total de mujeres de ambas empresas que participaron en el estudio, el costo económico de la violencia de género representó algo más de cien millones de pesos colombianos anuales, que equivaldrían a 28.692,68 USD (tabla 5). Estos resultados permiten ver la magnitud del problema, pues se trata de una muestra relativamente pequeña, algo que debe ser estudiado de manera prioritaria.
Tabla 5 Costo que genera la violencia recibida por las mujeres en las dos empresas.
| Días perdidos por la agresión | Trabajadoras afectadas por la VcM | Días perdidos | Fuerza laboral perdida | Salario promedio anual (COP) | Costo anual de la VcM |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,68 | 40,7% | 1606,44 | 5,57 | $ 18.289.356 | $ 102.016.504 COP $ 28.692,68 USD |
Fuente: elaboración propia.
Como puede observarse en la tabla 5, cada mujer agredida representa un promedio de 48,68 días perdidos. Se nota también que hay una mayor prevalencia de la violencia hacia las mujeres, considerando que el 40,7% de mujeres la han experimentado por sus parejas, porcentaje que corresponde a 33 mujeres agredidas del total de 81 mujeres, y un total de 1606,44 días perdidos. Estos datos demuestran que la violencia cobra un tiempo laboral considerable; como si 5,57 colaboradoras no hubieran trabajado en la empresa en todo el año. En términos económicos, el salario promedio de las colaboradoras de las dos empresas es de 18.289.356 COP anual. Al aplicar la metodología de costos, se encontró que las pérdidas económicas para estas empresas con solo una muestra de 172 participantes es de 102.016.504 COP, equivalentes a 27.460,7 USD.
5. Conclusiones
Los resultados de este estudio contribuyen a visibilizar la VcM, una problemática que aunque oculta tiene un efecto importante sobre la productividad laboral y genera un impacto económico tangible y de gran envergadura para las empresas. Esta aproximación al estudio de la VcM constituye un abordaje novedoso que debe continuar estudiándose dadas sus implicaciones sobre el sector empresarial y la economía en general, además de los efectos sociales ya conocidos. Hasta ahora, los costos de la VcM se han medido principalmente en términos de prevención, atención, reparación de daños, sanciones, gastos personales de la víctima y del agresor, y quedan al margen los costos que tienen para las empresas la VcM ejercida por la pareja. Atender una problemática de tal magnitud requiere sin duda del intercambio entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, para promover la implementación de leyes y los planes existentes en materia de investigación y prevención de la violencia de pareja tal como lo sugieren Pintor y Barranco (2020) .
Este estudio estimó los costos económicos que la VcM tiene para el sector empresarial en Colombia y se llegó a la conclusión de que se trata de un fenómeno de gran envergadura, cuyos efectos han sido subestimados. De acuerdo con los resultados de este estudio, la magnitud del problema de la VcM y sus efectos económicos en Colombia son altamente relevantes. Se muestra que, en solo dos empresas medianas del país, con una muestra relativamente pequeña de 172 personas trabajadoras, se perdieron 102.016.504 COP, que equivalen a 28.692,68 USD. De esta forma, aunque no se puede estimar el impacto sobre el PIB debido al alcance de este estudio, sí se confirman las altas tasas de violencia que experimentan las mujeres en Colombia por parte de su pareja, así como la alta frecuencia del ejercicio masculino de la violencia y los importantes costos que tal situación genera para las empresas estudiadas.
Cabe destacar que la metodología utilizada para medir los costos de la VcM está sustentada en la postura del feminismo radical sobre la VcM, que si bien muestra la desigualdad que existe actualmente hacia las mujeres al ser víctimas de la violencia de pareja, deja de lado un enfoque amplio de las causas y efectos de la violencia de género tanto en las mujeres como en los hombres. Por lo tanto, se sugiere en futuros estudios desarrollar una metodología que esté fundamentada en el feminismo crítico, que permita tener un entendimiento más comprensivo de las causas y los efectos de la violencia en las relaciones de pareja para estimar los costos empresariales.
Por otra parte, los resultados de esta investigación, así como de otras realizadas en Latinoamérica, apuntan a la necesidad de estimar el efecto de la VcM sobre el PIB y reflexionar sobre su prevención y atención. Como futuras líneas de investigación, se necesita analizar los costos económicos de la VcM en grandes empresas del país, para poder estimar el impacto en el PIB. Otros estudios en la Latinoamérica, con muestras mayores, han mencionado que el costo de la VcM en medianas y grandes empresas genera una pérdida económica significativa a nivel nacional. Por ello, se proponen acciones concretas para disminuir el impacto económico de la VcM y también promover el bienestar de las mujeres en los centros de trabajo. Al respecto, este estudio confirma la utilidad y validez de la metodología propuesta por Duvvury et al. (2020) con el fin de estimar los costos de la VcM para las empresas y permite comprender la necesidad de que la atención de la VcM sea considerada como un elemento que se abarque los planes de desarrollo nacional, tal como ha sido sugerido Raghavendra et al. (2017) .
Considerando que la VcM es un asunto tanto del ámbito privado como del público, la comprensión empresarial de las afectaciones de la violencia de género en la salud y bienestar de las personas empleadas es necesaria para desarrollar políticas internas que le hagan frente al fenómeno. Las empresas están en capacidad de aminorar estas afectaciones y promover un ambiente de respeto y bienestar de sus trabajadoras y, en general, de la planta laboral. El diseño de políticas empresariales que tomen en cuenta la violencia de género se relaciona con la responsabilidad social corporativa (RSC) para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el desarrollo económico de la mano de los derechos humanos (de Jonge, 2018; Naciones Unidas, 2011). En este caso, a pesar de que la VcM no ha sido ocasionada directamente por las actividades empresariales, las organizaciones pueden buscar maneras para prevenirla e identificar y manejar los riesgos relacionados. Estos riesgos requieren que la empresa evalúe las circunstancias de las personas trabajadoras, así como los desafíos de las presuntas fronteras entre la vida privada y la laboral (de Jonge, 2018).
Este estudio aporta a las áreas administrativas y de gestión empresarial al destacar la importancia de promover políticas organizacionales que reduzcan los costos empresariales de la violencia de pareja contra la mujeres en la empresa, con base en buenas prácticas, que, de acuerdo con la literatura, serían 1) la identificación y medición del subregistro de casos de VcM, por parte de las mujeres agredidas, que sugieren los datos; 2) la prevención y atención de los casos de VcM, dando prioridad a los tipos de VcM más comunes (psicológica y física); 3) la identificación y atención de agresiones no presenciales en el contexto laboral (correo electrónico, mensajes, llamada telefónica, redes sociales); y 4) la identificación de riesgos para personas testigos de VcM y atención oportuna a casos de agresión por parte de parejas o exparejas de compañeras de trabajo agredidas (Rivara et al., 2019; de Jonge, 2018; Kulkarni y Ross, 2016; Swanberg, Logan y Macke, 2005; Swanberg, Macke y Logan, 2007).
En este sentido, para abordar la VcM en contextos empresariales, las teorías feministas críticas sobre la relación entre trabajo y familia apuntan a cambiar la definición de negocio al considerar las relaciones humanas sobre el valor monetario de los bienes y servicios producidos, observando la calidad de las relaciones que se dan en las supuestas fronteras de la vida laboral y la vida privada (Federici, 2018). Así, la inclusión de una perspectiva de género supone comprender que la relación entre el capital y el trabajo es un asunto que tiene un impacto especial sobre las vidas y la salud de las mujeres debido a las asimetrías de poder que existen en las relaciones sociales y económicas que han desfavorecido a las mujeres.
Aunque se adelanten acciones al interior de la empresa, se necesitan más investigaciones en varias áreas fundamentales. En primer lugar, se necesita comprender las formas en que los trabajadores y los lugares de trabajo responden al reconocimiento de la VcM y otros tipos de violencia. Esta información contribuirá a otra área de necesidad urgente: la evaluación de la eficacia de los apoyos formales e informales en los lugares de trabajo. Igualmente, los resultados anteriores apuntan a profundizar en los efectos de la VcM sobre los compañeros de trabajo y los efectos que pueden experimentar al ser testigos de esta. Tal evidencia podrá facilitar apoyos y recursos en el lugar de trabajo para hacer evidentes posibles “víctimas colaterales” o efectos indirectos de la violencia.
Finalmente, es importante resaltar algunas de las limitaciones que tiene este estudio. Por una parte, el tipo de diseño y el muestreo por conveniencia no permiten la generalización de los resultados. Se sugiere en futuras investigaciones desarrollar diseños y muestras representativas que permitan dicha generalización. Por otra parte, se sugiere incluir empresas de diferentes sectores, diferenciarlos y compararlos para conocer con mayor especificidad los costos que la VcM genera a las empresas de distintas ramas y avanzar en la prevención y atención efectiva de esta problemática desde el ámbito empresarial.