Introducción
a investigación epidemiológica y en salud pública ha permitido documentar la relación directa entre los patrones de consumo de alimentos y las enfermedades crónicas, en los que se destaca particularmente el consumo de frutas y verduras como proceso protector de la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) han resaltado la necesidad de identificar los obstáculos para la producción, disponibilidad y promoción del consumo de las frutas y verduras, desde condiciones climáticas de carácter estacional, pasando por políticas de promoción de la horticultura, precios de los alimentos, capacidad adquisitiva individual y familiar, hasta aspectos culturales, como conocimientos y prácticas de consumo, papel de los medios de comunicación en la transformación de la cultura alimentaria; pero también aspectos más estructurales relacionados con las políticas de producción de alimentos 1. En la consulta mixta OMS/FAO, realizada en 2002 en Ginebra, expertos en régimen alimentario, nutrición y prevención de enfermedades crónicas concluyeron que la epidemia que agobia tanto a países desarrollados y potencias industriales como a los países en vías de desarrollo o de ingresos medios y bajos está relacionada con los cambios de los hábitos alimentarios y del modo de vida como consecuencia de la industrialización y globalización de los mercados 2.
La alimentación, entonces, ha pasado de ser una práctica individual y de patrones culturales asociados, a ser el resultado de procesos socioeconómicos y políticos complejos que, enmarcados en un modelo de mercado particular, ocasionan cambios cualitativos y cuantitativos en los patrones de consumo, la denominada transición nutricional, determinante del proceso de salud-enfermedad de las poblaciones 3.
En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), para 2010, cerca del 57.7 % de los hogares enfrentaba inseguridad alimentaria; para 2015, este porcentaje se redujo levemente al 54.2 %. En 2010, el 16.1 % de las personas ingería verduras frescas diariamente y el 18.3 % consumía frutas tres a cuatro veces por semana. Se mostró, además, una alta preferencia por alimentos industrializados 4. El estudio de Herrán et al. documentó cómo entre 2010 y 2015 la prevalencia de consumo de frutas y verduras en niños y adultos disminuyó, y cómo se incrementó la prevalencia de consumo de alimentos de paquete 2. Las mismas encuestas muestran una tendencia al aumento de la prevalencia de exceso de peso tanto en niños como en adultos: en el caso de niños menores de 5 años, esta prevalencia pasó del 4.9 % al 6.3 % entre 2005 y 2015; y en el caso de los adultos entre 18 y 64 años esta prevalencia pasó del 45.9 % al 56.4 % (sobrepeso del 32.3 % al 37.7 % y obesidad del 13.7 % al 18.7 %).
En el departamento del Valle del Cauca (Colombia), y en el municipio de Florida, sobre todo, se reconoce la vocación agrícola y la diversidad y riqueza en pisos térmicos y recurso hídrico, lo cual favorece la producción y disponibilidad de frutas y verduras. Por otro lado, el municipio de Florida evidencia en su perfil epidemiológico las enfermedades crónicas como la principal causa de morbimortalidad, con un 28.8 % de muertes por afecciones cardiovasculares, con una prevalencia del 27.1 % de obesidad, superior a la prevalencia departamental (21.7 %) y la nacional (17.1 %) 6.
En Colombia son escasos los estudios sobre consumo de frutas y verduras y se han realizado principalmente desde el enfoque de riesgo y estilos de vida 5,7,10. Dicho enfoque hace hincapié en el ámbito individual del consumo, pero no analiza los procesos de origen estructural, que facilitan u obstaculizan el acceso real a esta práctica de salud. Otros estudios han documentado la relación entre la alimentación y la salud desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud 11,14. El estudio de Carmona-Fonseca y Correa, desde el enfoque de la determinación social, analiza la desnutrición crónica infantil en la región de Urabá 15. Ahora, en el municipio de Florida no se encontraron estudios que documenten la situación particular en relación con el tema de frutas y verduras.
El interés de este estudio fue acercarse, desde el ámbito de la promoción de la salud, al análisis de las condiciones estructurales que hacen que la población consuma o no frutas y verduras, más allá de la decisión individual de hacerlo. Se planteó como objetivo analizar los procesos sociales que determinan el consumo de frutas y verduras como un aspecto protector de la salud en el municipio de Florida (Valle del Cauca, Colombia). Para ello, se apoyó en el enfoque de determinación social de la salud de J. Breihl, el cual permite una mirada comprensiva del tema. Este enfoque plantea un abordaje holístico del proceso salud-enfermedad-atención, y reconoce que para su análisis es indispensable una mirada completa de los fenómenos en las tres dimensiones sociales en las que se desarrollan: general, particular y singular.
El dominio de lo general corresponde a la determinación del sistema de acumulación, la lógica matriz del sistema de producción, las políticas y expresiones del Estado y los procesos generales de la cultura y condicionantes epistémicos; el dominio de lo particular es el que corresponde a las condiciones estructuradas de los modos de vida de los grupos, con sus patrones típicos de exposición a procesos nocivos para la salud colectiva y sus patrones característicos de vulnerabilidad grupal a dichos procesos; el dominio de lo singular corresponde al ámbito de lo individual, familiar y de los estilos de vida, procesos críticos que condicionan el desarrollo en los fenotipos y genotipos de las personas. Desde este enfoque, en cada una de las dimensiones es posible identificar y analizar procesos críticos (no factores) que favorecen o destruyen la salud 16,17.
El presente estudio puso el relieve en el análisis de los procesos críticos del consumo de frutas y verduras en las dimensiones general y particular. No abordó los procesos críticos del ámbito individual-familiar. En la dimensión general priorizó el análisis de las políticas y la manera como estas determinan el consumo de frutas y verduras, y en la dimensión particular, priorizó el análisis de la respuesta y participación de los actores, en la definición e implementación de políticas y estrategias de seguridad alimentaria, específicamente en el componente de frutas y verduras.
El análisis propuesto exigió la vinculación de dos conceptos centrales: el de seguridad alimentaria, en el cual se basan las políticas de alimentación en el país actualmente, y el de soberanía alimentaria. El primer concepto se ha transformado con el tiempo: en la década de 1970, este se limitaba al tema de abastecimiento, es decir, a la existencia suficiente de alimentos básicos; en la de 1980, se reconoce como el acceso físico y económico a los alimentos; en la de 1990, el tema de nutrición y su lugar en la salud toma fuerza como principio ordenador del desarrollo, y para 2009, el concepto de seguridad alimentaria se amplió en la Cumbre Mundial de Alimentación, se incluyó la importancia al acceso social y se reconoció la dimensión nutricional como parte integral de la definición:
Existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permiten llevar una vida activa y sana. 18
El Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y en concordancia con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, define las dimensiones del concepto de seguridad alimentaria: disponibilidad, como el suministro suficiente de alimentos que depende principalmente de la producción, importación, exportación y pérdidas; está determinada por estructura productiva de la región, comercialización y distribución internos y externos, factores productivos, condiciones ecosistémicas y políticas establecidas en el país que afecten la producción y comercio. Acceso (físico, social y económico) a los alimentos inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades alimenticias de todas las personas; los ingresos (monetarios y no monetarios) y los precios de los alimentos son los determinantes básicos de esta dimensión. El consumo de alimentos, relacionado con las creencias, prácticas y actitudes, por lo que la cultura cumple un papel relevante que determina los hábitos y patrones alimentarios. El aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos, que se refiere a cómo el cuerpo humano aprovecha los alimentos que consume y la asimilación de los nutrientes presentes en estos 19.
Tim Lang, por su parte, conceptúa que la alimentación es un componente estructural de los procesos democráticos 20; por ello, el Estado debe velar por que todos tengan la misma posibilidad de tener una alimentación accesible, digna y saludable. El autor propone el concepto de democracia alimentaria, al asociarlo con el acceso a los alimentos de calidad y buenos para la salud, con la información suficiente y clara, para que los consumidores tomen decisiones de manera consciente 20.
La respuesta social, por su parte, como las iniciativas institucionales y comunitarias en torno a la producción de alimentos, se relaciona con el concepto de soberanía alimentaria: la Vía Campesina lanzó el concepto en la Cumbre Mundial sobre Alimentación en 1996, como el derecho del pueblo a alimentos sanos, culturalmente adecuados, sostenibles y bajo sistemas agrícolas propios. Sin oponerse al comercio agrícola, hace hincapié en que la alimentación es la más primaria e importante función de la producción de alimentos, y solo en segundo término, un asunto de comercio, aseverando que no es posible alcanzar la seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria 21,22.
Lo anterior constituye el lema de las luchas de los campesinos contra reformas agrícolas enmarcadas en modelos neoliberales y capitalistas; sostienen que "es necesario la aplicación de políticas que permitan la autonomía en la producción de alimentos en todos los espacios territoriales, y que debe realizarse simultáneamente con la soberanía política de los pueblos"23. Problemas como el uso de agroquímicos ligados íntimamente a las semillas, y la plantación de monocultivos, que no son para consumo sino para exportación e industria, coloca en riesgo la soberanía alimentaria de los campesinos y favorece procesos destructores de la salud. En este contexto, el campesino y pequeño agricultor es privado del uso de la tierra, la cual ha sido monopolizada por grandes empresas, conduciéndolos al despojo, la pobreza y la enfermedad24. Como respuesta social, los pequeños productores rurales, entonces, se convierten en actores que defienden un modo de vida que busca el beneficio colectivo, preservando la biodiversidad y produciendo alimentos sanos y culturalmente adecuados, en contra del régimen alimentario corporativo. El policultivo, los conocimientos ancestrales y la utilización de métodos naturales para el control de plagas garantizan la producción de alimentos sanos y accesibles a la población 25.
Materiales y métodos
Estudio de caso cualitativo, con enfoque de determinación social 26. La unidad de análisis es el municipio de Florida. La recolección de información incluyó una revisión documental de documentos de política alimentaria y de frutas y verduras. Así, se revisaron 22 documentos internacionales, nacionales y regionales desde 20081 hasta 2017 (tabla 1); se realizaron cinco grupos de discusión con actores clave, comunitarios e institucionales (indígenas y campesinos), y se diseñó una guía de preguntas como instrumento de recolección de información, validada previamente por jueces expertos. El plan de análisis y las categorías se definieron conforme al referente teórico: en la dimensión general, la categoría teórica que guio el análisis fue seguridad alimentaria, con dos subcategorías: 1) producción de alimentos y acceso a frutas y verduras, y 2) estrategias de política. Entre tanto, en el dominio particular, la categoría soberanía alimentaria con tres subcategorías: 1) prácticas de soberanía alimentaria; 2) cultura, mujer y soberanía alimentaria, y 3) conflicto armado y soberanía alimentaria, esta última como subcategoría emergente. El análisis de contenido permitió explicitar los mensajes y discursos 27; la información se procesó de manera secuencial en la herramienta ATLAS. ti versión 7, siguiendo los pasos propuestos en 1994 por Miles y Huberman 28: formulación y reducción de datos, disposición y agrupamiento, e interpretación. El estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana (sede Cali, Colombia). Se aplicaron los principios bioéticos universales y los participantes firmaron el consentimiento informado.
Tabla 1 Marco normativo de la seguridad alimentaria
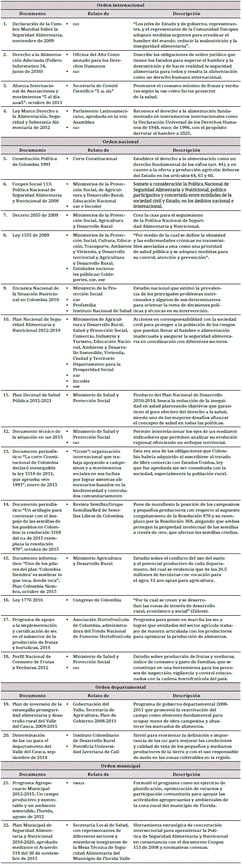
BPA: buenas prácticas agrícolas; CISAN: Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional; DNP: Departamento Nacional de Planeación; FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Incoder: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural; OMS: Organización Mundial de la Salud; SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional; UAF: unidades agrícolas familiares; UMATA: Oficina Asesora de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental.
Resultados
Determinaciones sociales del consumo de frutas y verduras en la dimensión general
Producción de alimentos y acceso a frutas y verduras
La concentración de la tierra y del recurso hídrico, como proceso crítico estructural, determina la producción, la disponibilidad y el acceso a frutas y verduras por parte de la población. En general, la concentración de la tierra es uno de los conflictos sociales que expresa la pérdida de soberanía alimentaria de las poblaciones rurales. América Latina es la región más desigual en cuanto a tenencia y distribución de la tierra: el 80 % de las fincas campesinas posee solo el 13 %; mientras que el 50 % la poseen grandes haciendas. En Colombia, el área dedicada a la actividad agrícola es del 7.6 %, en tanto que las actividades pecuarias representan el 80 % en la distribución del uso del suelo; además de implicar afectaciones en calidad del suelo y recurso hídrico 29. En el municipio de Florida, pese a tener condiciones favorables para la agricultura, la cantidad de áreas cultivadas con caña de azúcar representan el 87.5 %% del suelo de la zona plana del territorio, y tan solo el 10.7 % está destinado a cultivos de frutas y verduras y el 1.79 % a rastrojo 30. Esta situación afecta la producción de estos alimentos que no alcanzan una contribución significativa para el departamento. Al respecto, la apuesta de la política local se orienta a expandir las áreas de cultivo en 2800 hectáreas y fortalecer los procesos de asociatividad, asistencia técnica e implementación de riego de pequeña escala 31.
En cuanto a la disponibilidad, la FAO ha determinado que en el mundo existe disponibilidad suficiente para alimentar a la población y que la inseguridad alimentaria atañe principalmente a las limitaciones en el acceso, relacionadas con inequidades en ingresos y manejos y control del mercado 32. En Colombia se evidencia un incremento de los precios de los alimentos, asociado, entre otros factores, con los costos de producción, comercialización e importación, variaciones que se encuentran desalineadas respecto a los referentes en el mundo 33. Para el caso del municipio de Florida, esto se refleja en que el ingreso del 75 % de los pobladores es inferior al salario mínimo, y el índice de Gini de 0.4 muestra la persistencia de desigualdad en el ingreso 34,35. Los integrantes de la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) reconocen:
[...] comer saludable no es barato; estamos en una situación de país donde hay una economía que se contraviene a toda noción de bienestar, de salud física y mental [...] algunas familias no tienen la capacidad económica de comprar alimentos saludables, que para el caso, de verduras y frutas, son alimentos caros, por ejemplo la berenjena, es un alimento costoso [...] la necesidad de la alimentación sana es imperante, y nos estamos enfermando debido malos hábitos de alimentación... (Representante del grupo focal de la mesa SAN)
Otras condiciones de la producción de alimentos que afectan el consumo de frutas y verduras son el bajo nivel tecnológico, la poca competitividad, el mercado local estrecho, el escaso apoyo estatal, el alto grado de desorganización, al igual que otras condiciones, como bajos ingresos, violencia, desplazamiento, deforestación y fincas improductivas:
El inconveniente más grande en cuanto a seguridad alimentaria es que no se tiene acceso ni hay disponibilidad suficiente de algunos productos básicos de la canasta, debido a los costos tan elevados de producción, pero también por un tema que se ha venido presentando y es por la escasez de agua... (funcionario de la UMATA del municipio de Florida)
Estrategias de política en seguridad alimentaria
Los documentos evidencian la evolución del concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Desde la década de 1970 se incorporaron componentes socioeconómicos, culturales y políticos, que se convirtieron en un tema prioritario en las agendas del Estado para su garantía. En los ámbitos nacional y departamental se han acogido algunas nociones y lineamientos internacionales en torno a la seguridad alimentaria, y al mismo tiempo se ha establecido un marco normativo de referencia para la garantía del derecho a la alimentación; sin embargo, en la Constitución Política de 1991, el derecho a la alimentación se concibe como un derecho fundamental solamente en relación con la población infantil (Corte Constitucional Colombia, 2015); posteriormente, el documento Conpes 113 concretó la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y visibilizó acciones del Estado colombiano en corresponsabilidad con la sociedad civil para afrontar la seguridad alimentaria desde diferentes sectores 36. En el municipio de Florida, la política de seguridad alimentaria se enmarca en la producción y abastecimiento de alimentos mediante la promoción del cultivo de frutas y verduras, la explotación del campo y recuperación de la vocación agrícola. Así se evidencia desde la Oficina Asesora de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental (UMATA) y la mesa SAN:
La UMATA está llegando a los diferentes sectores del Municipio con el objetivo de potencializar la producción del sector, ahora la producción de mora fortalece las comunidades que la cultivan para mejorar sus ingresos y competitividad y de esta manera mejorar la seguridad alimentaria. (funcionario de la UMATA)
. la seguridad alimentaria como una serie de estrategias y directrices para fomentar la producción agrícola que debe ir articulada con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), donde se establece las zonas aptas para cultivo. (Integrante de la mesa SAN)
El Plan Territorial Municipal del municipio de Florida orienta sus acciones hacia los ejes de disponibilidad y acceso, el fortalecimiento de procesos organizativos, la eficiencia de la productividad y asistencia técnica, para mejorar el proceso productivo de los campesinos y grupos étnicos bajo las líneas de alimentos priorizados por el gobierno nacional. Se plantea, asimismo, el mejoramiento de la seguridad alimentaria por la vía de la inserción de los productores al mercado global para incrementar sus ingresos. Así lo expresaron desde la UMATA:
. si se mejora la productividad, la comunidad va a mejorar sus ingresos; si mejoran sus ingresos, mejora su acceso a la seguridad alimentaria. Esto está sucediendo con los cultivos de plátano, granadilla, fresa. Esta es la política que se está considerando desde la UMATA. (Participante del grupo focal de la UMATA)
. hay 43 productores de banano que están mejorando sus ingresos a través de la potencialización de la producción del producto que más se da en la zona, se está produciendo una gran cantidad, de banano, ¿que está logrando esto? Mejorar en sus ingresos económicos y esto deriva en que va a mejorar su seguridad alimentaria. (Participante del grupo focal de la UMATA)
Las actividades desarrolladas por la UMATA han beneficiado a alrededor de 120 pequeños productores:
. una experiencia muy bonita, son los cultivos de la fresa y la granadilla, pues con capacitaciones sobre cooperativismo, mercadeo, manejo de los cultivos, buenas prácticas agrícolas, hemos podido iniciar con estos cultivos, con el apoyo de la UMATA, el Sena. (Líder indígena del grupo focal con el resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe)
Otras líneas estratégicas se centran en la legalización de predios, gestión para la titulación de territorios baldíos, adjudicación de tierras y acceso a créditos blandos 37,38. Desde el sector de la salud, la agenda mundial y actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible han fijado para 2030 erradicar el hambre mediante transformaciones integrales basadas en los derechos humanos y justicia social, así como con el diseño e implementación de sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles 39. Colombia enfrenta desafíos en el área de la salud, particularmente en la situación alimentaria y nutricional, debido a las condiciones de pobreza e inequidad social. Así, el Plan Decenal de Salud 2012-2021 definió estrategias que en articulación con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 20122019 siguieron un enfoque de derechos y un abordaje intersectorial e interdisciplinario en corresponsabilidad con la sociedad civil; sin embargo, en la práctica las estrategias estuvieron orientadas a la gestión del riesgo con énfasis en poblaciones vulnerables y limitaron la respuesta del Estado a la oferta de programas centrados en la asistencia y apoyo alimentario a grupos vulnerables, lo cual impide lograr el cumplimiento genuino del derecho a la alimentación para toda la población (35,40):
[...] el PNSAN considera que si bien todas las personas, los hogares y las comunidades están expuestos al riesgo de padecer hambre o malnutrición, las acciones del Estado y la Sociedad deben estar dirigidas principalmente a la población que tenga mayor grado de vulnerabilidad y exposición a amenazas concretas. (35, p. 17)
[...] considera que las familias deben adoptar acciones, actitudes y mecanismos de prevención y promoción, orientados a disminuir amenazas; de mitigación, orientados a disminuir la vulnerabilidad; y de superación, orientados a atender impactos no cubiertos por la mitigación. (35, p. 17)
Por su parte, la Ley 1355 de 2009 reconoce la obesidad como problema de salud pública y sienta un precedente importante en el país, al instar a los entes territoriales e instituciones públicas y privadas a implementar estrategias para la promoción de la alimentación saludable y la ampliación de la oferta de frutas y verduras, pero queda a voluntad de los municipios su implementación y su enfoque está en las estrategias informativas de promoción de estilos de vida y reducción de los riesgos individuales 41.
Determinaciones sociales del consumo de frutas y verduras en la dimensión particular
Prácticas de soberanía alimentaria
En Colombia, las políticas no contemplan la noción de soberanía alimentaria ni promueven la producción ancestral. Las comunidades indígenas, en cambio, defienden conocimientos y prácticas ancestrales y velan por la salud del colectivo: "nosotros llevamos comida al pueblo: productos limpios, libres de químicos, pensamos en los que nos compran el producto, pero también en la salud de nuestras familias..." (líder indígena del resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe).
Pero también se han visto obligados a integrarse a la dinámica productiva, fortaleciendo también iniciativas organizativas, comunitarias e identitarias de la cultura campesina e indígena, que a través del cooperativismo agrario contribuyen a la implementación de iniciativas de soberanía alimentaria, aun cuando ellos no reconozcan explícitamente dicho concepto; prácticas en las que prevalece el apoyo mutuo y la solidaridad, el fomento del autoconsumo y, de este modo, aumentan la disponibilidad y la variedad de alimentos:
En nuestra comunidad, encontrarnos en torno al alimento, que es sagrado, es además construir tejido social, relacionarnos entre personas, es lo que se hace en este espacio. Preservar la creatividad en torno a la alimentación... Por ejemplo, llevando a la economía y a la familia alimentos libres de químicos ayuda a preservar la salud y a sobrevivir... La plata para nosotros no es lo indispensable, queremos es aprender a valorar lo que tenemos, a independizarnos, a enseñarle a la gente lo que se puede hacer con los productos... (Grupo focal de la comunidad campesina Custodios de la Semilla, Valle del Cauca)
Cultura, mujer y soberanía alimentaria
Las políticas reducen el concepto de cultura y alimentación al concepto de hábitos de consumo. En este sentido, el documento Conpes 113 describe que la inseguridad alimentaria se relaciona con ingresos, comportamientos y estilos de vida; mientras que para los productores campesinos locales, desde su cosmovisión, hay una conexidad entre prácticas culturales, modos de producción y cuidado de la naturaleza y la salud:
... como tradición, se ha consumido lo propio, el fríjol, la arracacha, la vitoria, la mafafa... Esa era la comida de nuestros mayorcitos, por eso llegan hasta noventa años, pero hoy en día la contaminación generada por los monocultivos dañó la región, la salud, cuando fumigan la caña todo eso se viene para acá... (Participante del resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe)
El lineamiento técnico nacional para la promoción de frutas y verduras reconoce la importancia del patrimonio gastronómico y la necesidad del enfoque diferencial como una oportunidad para mantener las tradiciones y la seguridad alimentaria 42; sin embargo, fue otra la valoración de las políticas por parte de la comunidad:
. la ayuda estatal no responde a las necesidades de los campesinos, nos apoyamos en las pocas instituciones que nos dan la mano, que no son propiamente del Estado. Sin embargo, hay una responsabilidad grande del Estado, pero no se tiene el enfoque territorial... Pero vienen desde arriba traen unas cosas y claro la gente no se siente identificada. (Comunidad campesina Custodios de la Semilla, Valle del Cauca)
Con respecto a la participación de las mujeres, se evidenciaron dos posturas en su rol: en las políticas, las mujeres existen como uno de los grupos vulnerables, sujeto de estrategias focalizadoras y de gestión del riesgo individual; en tanto que desde las comunidades, las mujeres son valoradas desde su rol fundamental de cuidadoras de la familia, de la tierra, las semillas y de la dinámica comunitaria, y su participación es determinante en la transmisión de conocimientos tradicionales, la creación de entornos seguros y promoción de acciones solidarias y de trabajo colectivo:
El aporte que yo hago como mujer a mi comunidad es importante, en la cooperativa y a mi familia. Es poder aportar con este cultivo una mejor economía, y desde mi propia casa poder darle a mi hija un jugo, directamente voy a mis cultivos, y también si quiero una ensalada voy por el repollo, la cebolla, todo lo encuentro en mi propia casa. (Participante del grupo focal del resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe)
Conflicto armado y soberanía alimentaria
En Colombia, el conflicto generó 7.1 millones de desplazados víctimas de la violencia, lo cual incrementó la pobreza en el campo y ello se reflejó en la proliferación de cultivos ilícitos y en la consecuente inseguridad alimentaria. En Florida, los efectos se evidencian en la disminución de la producción de frutas y verduras, debido al desplazamiento interveredal de las comunidades étnicas que abandonaron sus territorios y cultivos. Ello incidió en la disponibilidad de alimentos en la plaza de mercado central 43:
El Valle del Cauca ha sido golpeado por el conflicto, esto generó desplazamiento forzado y miseria en el campo, anteriormente se bajaban muchos alimentos para los mercados locales, esta violencia generó el abandono del territorio y los niveles de producción se fueron al piso, la producción agrícola cayó muchísimo. (Participante de la mesa UMATA)
Ahora con el proceso de paz, al ser el municipio uno de los priorizados por el posconflicto, los campesinos e indígenas confían en poder recuperar la producción agrícola y, por consiguiente, el tejido social con el retorno a sus tierras (44): "... el futuro de la paz está dentro de las montañas de Colombia, trabajando desde acá hacemos patria, si no trabajáramos no tendrían alimento dentro de la ciudad" (participante del resguardo indígena Nasa Kwes Kiwe).
Discusión
El objetivo de este estudio fue analizar los procesos de determinación social del consumo de frutas y verduras como un factor protector de la salud en el municipio de Florida y encontró que en la dimensión general resaltan como procesos críticos de determinación, que limitan la producción y el acceso de frutas y verduras, el uso y tenencia inequitativa de la tierra y la explotación de las fuentes hídricas, producto del monocultivo de caña de azúcar, que obedecen a desigualdades propias del modelo agrícola monopolizador. Esta inequidad es el resultado de las relaciones histórico-sociales negociadas desde el sector político, que han transformado la vocación agrícola del municipio, la relación con la naturaleza, la cultura y dinámica social de las comunidades 37. En coherencia con este hallazgo, el estudio de Carmona-Fonseca y Correa documenta cómo en la región de Urabá, la desnutrición infantil, que lleva a un déficit psicomotor profundo en niños prescolares, está determinada por las condiciones de vida de las familias y comunidad, en un contexto de despojo y lucha violenta por la tierra, desplazamiento y pobreza, resultado de la inequidad social impuesta por el sistema económico-político vigente en el país 15.
En relación con las políticas de alimentación, el análisis logra evidenciar un discurso funcional a la lógica de producción y de libre mercado, indiferente a los procesos sociales, culturales y necesidades particulares de las poblaciones locales, que inserta a los pequeños productores al mercado global y reduce cada vez más las estrategias de autoconsumo y auto sostenimiento. Este patrón de acumulación obedece a un modelo extractivista que promueve la industrialización de los alimentos y desestimula la soberanía alimentaria como requisito de la seguridad alimentaria 32. Al respecto, un estudio en México, sobre "pobreza alimentaria, seguridad alimentaria y consumo alimentario", concluyó que los ingresos no son el único camino para el acceso a los alimentos, sino que los modelos productivos y, en general, la estructura económica, social y cultural de una región impulsa o limita el logro de la seguridad alimentaria 45. Estos hallazgos se corresponden con el estudio de Álvarez y Pérez, en el que se concluye que la situación alimentaria debe analizarse desde una visión que permita acercarse a los procesos económicos, políticos y sociales propios del país, pero en relación con el mundo globalizado, el cual ha generado un aumento de las inequidades y en el cual se privilegia la acumulación de capitales sobre la garantía de derechos de las personas; en este caso, el derecho a la alimentación 12. El estudio de Rosique et al., realizado con dos comunidades indígenas emberá, también concluye que las políticas y estrategias, más que programas asistenciales que no logran impactar sobre el mejoramiento de la situación nutricional, deben estimular la autonomía y sostenibilidad económica, ambiental y cultural de las comunidades 13.
En la dimensión particular resalta en el municipio de Florida, como proceso crítico de determinación (adverso a la salud), el conflicto armado, que imposibilita la producción, acceso y disponibilidad de frutas y verduras; este afecta la seguridad alimentaria, y en este sentido, la OXFAM y la FAO promueven el concepto de resiliencia y destacan como objetivo el fortalecimiento de las organizaciones, para hacer frente, reponerse y transformarse, tras años de despojos y violencia 46. Ahora, las comunidades anhelan que los acuerdos de paz restablezcan la justicia social y ambiental y la agricultura campesina; pero el Estado continúa gestando normativas como las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres), que benefician a los grandes empresarios e ingenios, en cuanto a titularidad de las tierras, lo que perpetúa las desigualdades y la acumulación irregular de predios que amenazan el campesinado floridano y su producción agrícola 47.
Y como proceso crítico de determinación (favorable a la salud) que posibilita la producción, acceso y disponibilidad de frutas y verduras, se evidenciaron ejercicios de soberanía alimentaria, en los cuales las mujeres tienen un papel protagónico como defensoras de la cultura y saber tradicional, y que dista del conceptualizado rol subalterno presente en las políticas asistenciales para mujeres rurales. Se evidenció que en el cultivo de frutas y verduras se mantienen prácticas tradicionales arraigadas culturalmente; las comunidades, sin embargo, viven un proceso de aculturación, debido a su incursión inevitable a la lógica mercantil para el acceso a recursos. Empero, conservan modos de vivir grupales que representan procesos protectores, en cuanto a la relación con la naturaleza, empoderamiento y formas de organización.
Existen pocas investigaciones en Colombia en torno a la soberanía alimentaria, pero la realizada en la región central por el Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia en 2011-2014 muestra experiencias de mercados campesinos, proyección social y política del campesinado y de la agricultura familiar, como procesos relevantes para un legítimo desarrollo sostenible 48.
Conclusiones
Se destaca que, pese a que la política alimentaria del país reconoce, de manera discursiva, las determinaciones sociales de la seguridad alimentaria, las líneas de acción y estrategias no apuntan a soluciones de condiciones estructurales como la concentración del uso de la tierra, el uso de recursos naturales como el agua y la mercantilización del campo; prevalecen estrategias contingentes, focalizadoras, asistencialistas que perpetúan la pobreza, la exclusión y las brechas de desigualdad en la población rural. Las competencias de dirección y ejecución de las políticas de alimentación están fragmentadas por sectores, como el sector agrícola que apunta a la asociatividad y organización de los productores campesinos con imaginarios de eficiencia y mitigación de inseguridad alimentaria; en el sector de la salud, la política pone el acento en ejercicios educativos puntuales, orientados al individuo y familia, y les traslada la responsabilidad por su estado de salud.
La escasa participación política de la comunidad ha permitido que el modelo de estructura agraria neoliberal mitigue la importancia de la agricultura campesina; el gobierno local, por su parte, tiene como aliados estratégicos para el logro de la gobernanza territorial a la industria azucarera, y no a los actores sociales y movimientos de resistencia, cuya posición de defensa de lo propio transita entre una dinámica mercantilista y de autonomía parcial.
El fin del conflicto armado en el país y en el municipio genera expectativas en la población sobre la reconfiguración del territorio rural, mediante una reforma agraria que promete el acceso a la tierra de forma integral con una destinación específica de producción y comercialización de los alimentos: sin embargo, algunas críticas ya mencionan vacíos como el impacto ambiental del modelo extractivista vigente.
Como limitantes se destacan, en primer lugar, que el presente estudio no abordó las determinaciones de la dimensión singular que, según el modelo utilizado, se refieren al individuo y la familia, lo cual restringe la integralidad del análisis propuesto por el modelo de determinación social de la salud. En segundo lugar, la escasez de estudios desde este enfoque, que permitiera tener un referente metodológico; sin embargo, el estudio constituyó un reto y una oportunidad para explorar metodologías alternativas en investigación, para el abordaje de las problemáticas de salud pública, desde una perspectiva que integre lo estructural, con lo particular y lo singular. En tercer y último lugar, los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria y su relación con la salud no son de manejo general de la población, lo que, en algunos casos, fue una clara dificultad para la participación de algunos actores, en las discusiones sobre el tema.
A manera de recomendación, se llama la atención en relación con que las políticas sobre alimentación en Colombia deberán trascender lo discursivo para enfrentar los problemas reales y cumplir con el mandato constitucional y los compromisos internacionales de garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria; deben afrontar, asimismo, los procesos estructurales que están determinando la mala alimentación de la población, como los evidenciados en este estudio. Y en términos del análisis de la relación entre alimentación y salud, es necesario fortalecer el abordaje desde enfoques que permitan la comprensión de las dinámicas sociales, la acción del Estado y la sociedad, para fomentar soluciones estructurales y dejar de culpar a los individuos por su salud, práctica frecuente en el sector.















