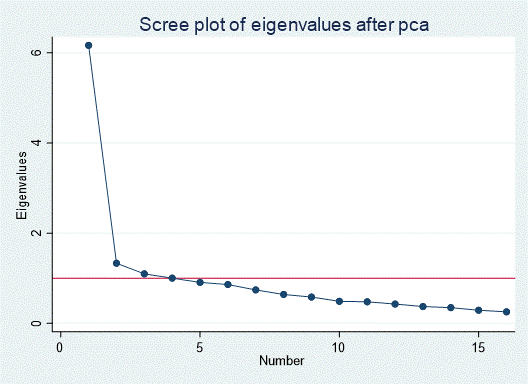1. Introducción
La gestión administrativa y académica de las Instituciones de Educación Superior (IES), incluye factores de docencia, investigación y proyección social, que debe atender a los cambios y necesidades de los stakeholders y del contexto actual (Rico-Molano, 2016). Así, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), va más allá de la proyección social y se vincula con los impactos del ser y el quehacer universitario, como una labor transversal de este tipo de organizaciones (Vallaeys & Álvarez-Rodríguez, 2019).
Las IES en Colombia tienen un compromiso con la sociedad, además de promover la formación de ciudadanos y certificar sus competencias en distintas áreas del saber (docencia y titulación), desarrollan la investigación (circulación y generación de conocimiento) y la extensión social solidaria (relacionamiento con la comunidad y el gobierno nacional). No obstante, su papel en la sociedad se ha visto desdibujado y se cuestiona sobre su verdadero aporte al desarrollo de las regiones y los países (Castañuela-Sánchez, 2017), también se viene discutiendo sobre las nuevas respuestas de las IES frente a un mundo cambiante y complejo (Castañeda et al., 2007).
En este sentido, la comunidad universitaria encuentra en la RSU una corriente que permite consolidar su aporte al desarrollo sostenible como una alternativa para redefinir su función social. De modo que, las universidades demuestran la realización de prácticas socialmente responsables para contrarrestar problemas de la sociedad mediante actividades de desarrollo comunitario y proyectos académicos, generando enseñanzas para la realización de un cambio social constructivo (Mosquera-Abadía & Carvajal-Ordoñez, 2020). En la misma línea, la RSU busca que la universidad, en la formación de personas y profesionales, desarrolle en sus estudiantes el compromiso cívico y una ciudadanía activa; se trata de que el estudiante haga un voluntariado, donde se fortalezca la ética (Martínez-Usarralde et al., 2017), y se promueva el compromiso ambiental y social para el desarrollo sostenible local y global (Huerta-Riveros & Gaete-Feres, 2018).
Como bien lo refieren Brock y Zhong (2021), la RSU es aplicable a múltiples contextos, lo cual hace que la universidad reconozca que tiene unas responsabilidades, principalmente en cuatro aspectos: i) en lo organizacional, ya que consume recursos, tiene personal ocupado y genera residuos; ii) en lo educativo, como entidad responsable de la formación de los estudiantes; iii) en el conocimiento, como entidad que investiga, produce saber hacer y lo transmite; y iv) en lo social, como ente que interactúa con otros agentes, comunidades y subsistemas sociales (Vallaeys et al., 2009).
La RSU es difícil de definir al igual que ocurre con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (Crespo-Razeg, 2010). A diferencia de la RSE, la RSU surge por la preocupación del sector educativo por contribuir al desarrollo social y mitigar los impactos de su accionar (Olarte-Mejía & Ríos-Osorio, 2015).
Vallaeys (2007), define la RSU como “una política de calidad ética en las actividades de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, personal administrativo), a través de una gestión responsable del impacto educativo, cognitivo, laboral y ambiental de la universidad, en un diálogo participativo con la sociedad para promover el desarrollo humano sostenible” (p.11).
Por tanto, la RSU se asume por parte de todos los actores de la comunidad universitaria (directivos, docentes, estudiantes) o también conocidos como stakeholders internos, esto sin excluir a los funcionarios administrativos, que también son actores relevantes (Cabrera-Castillo et al., 2022). De ahí que todos ellos deben entenderla y aplicarla en sus actividades cotidianas, lo cual implica procesos continuos de formación (Vallaeys & Álvarez-Rodríguez, 2019).
En palabras de Wigmore-Álvarez et al. (2020), la RSU se debe gestionar según estrategias de cumplimiento y de cambio cultural para trasformar a la comunidad universitaria, y así lograr que los agentes que la conforman cumplan con su función de transformación social.
En la educación contable, las prácticas de RSU permiten visualizar el compromiso social y la calidad educativa para avanzar hacia una formación integral del estudiante, en el sentido de fundamentar su ser y quehacer profesional, como promotor del interés público (basado en lo económico, social y ambiental). La profesión contable, al desarrollarse en un sistema económico, refleja esta realidad que determina al sujeto, con acciones a favor del control de las organizaciones, la generación de valor y la competitividad para el fortalecimiento de la confianza e interés público. Esto le permite incidir en el mercado y la comunidad, para acompañar un orden y equilibrio social (Londoño-Luna & Bermúdez-Luna, 2016). Desde lo normativo, la Ley 43 de 1990, manifiesta que el contador público da fe pública y enfatiza en la función social que se le otorga para el beneficio del orden y la seguridad democrática de las relaciones económicas y sociales.
En las últimas décadas se han generado cambios en la profesión contable, con el fin de fortalecer la confianza y promover el desarrollo sostenible. Autores como Franco-Ruiz (2007), y García-Benau y Vico-Martínez (2003), manifiestan que la responsabilidad social del profesional contable se hace mediante la idoneidad del ejercicio profesional contable, para generar confianza en los diferentes usuarios de la información que estos producen.
Es inherente al ejercicio responsable de la profesión contable brindar confianza a los grupos de interés: inversionistas, administradores, empleados, clientes, comunidad y Estado, en cuanto a avalar la protección del interés público (Roberts, 2021; Muhammad et al., 2021; Quintero-Castaño, 2018); así, la profesión contable como generadora de información (contable, tributaria y de gestión), procesos de control, gestión financiera, aseguramiento y fiscalización, se vincula con la responsabilidad social, aspectos que se deben vincular desde la formación universitaria, en donde se promueva y reflexione sobre las buenas prácticas de RSU, de tal forma que se genera un impacto significativo en la sociedad, con la participación activa de los grupos de interés.
Las prácticas de RSU se relacionan con la gestión organizacional universitaria, las políticas y avances en investigación con sentido social, las actividades de extensión con la comunidad y las mejores experiencias sobre una nueva y comprometida educación contable, que no solo le sea funcional a las empresas sino también a los ciudadanos, que siendo usuarios de la información contable, buscan en el saber y hacer contable respuestas frente a temas de competitividad empresarial, transparencia en el uso de recursos, análisis de riesgos, planeación fiscal y evaluación de impactos económicos, sociales y ambientales del accionar empresarial.
A lo anterior se une el interés por conocer cuál es el comportamiento socialmente responsable de las universidades, su participación y compromiso son determinantes para avanzar en la construcción de la democracia y el bienestar colectivo, en contraposición con prácticas organizacionales que mercantilizan la educación superior, desenfocando su verdadero papel transformador (Gaete-Quezada, 2015). Por tanto, se requieren profesionales en ciencias contables cada vez más comprometidos con el desarrollo a escala humana, que busquen el bienestar social y que se formen en las aulas contra la desigualdad. Así, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establece un contexto claro y preciso para orientar la RSU desde la propia misión y visión universitaria, evidenciando un decidido compromiso con las problemáticas del territorio, con el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable para la sociedad (Villarreal, 2014).
En síntesis, la RSU promueve mejores prácticas con la comunidad universitaria, y de esta con la sociedad, en donde la confianza, transparencia, compromiso comunitario, desarrollo socioempresarial y promoción de los derechos humanos, son determinantes. La RSU se articula con el perfil profesional para impulsar la transformación social, reconocer el contexto, sus oportunidades y dificultades (Gaete-Quezada, 2015; Coelho & Menezes, 2020), de forma proactiva frente a la búsqueda de soluciones concertadas, que desde un enfoque crítico social, permitan cerrar brechas y cuidar la vida planetaria (Villarreal et al., 2022).
El presente artículo tiene como objetivo analizar el nivel de apropiación de los stakeholders internos (estudiantes, docentes y directivos) adscritos al Programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana (Pasto, Colombia) a las dimensiones de la RSU. Para ello se formularon tres hipótesis a partir de la revisión de la literatura y se comprobaron en dos fases: la primera de carácter exploratorio mediante análisis factorial, y la segunda confirmatoria mediante el modelo de ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas en inglés).
2. Metodología
2.1 Hipótesis del estudio
De acuerdo con López-Regalado y Ahumada-Tello (2018), la RSU promueve que las IES fortalezcan sus tres labores sustantivas, entre ellas la investigación con enfoque social, para integrar la docencia y la proyección social, que comúnmente se encuentran como funciones aisladas y desvinculadas de la investigación. En este sentido, los centros de investigación y el departamento de proyección social deben nutrir permanentemente la labor que realizan las facultades. Además, dichas experiencias deben ser compartidas desde la docencia para impulsar aprendizajes que integren aspectos teórico prácticos para el desarrollo de competencias y el aprendizaje significativo. Asimismo, se deberían analizar situaciones con enfoque global y que desde lo regional permitan el desarrollo de los territorios (Alzate-Giraldo, 2014).
Lo anterior permite establecer relaciones con la sociedad donde se consolidan el quehacer docente, la investigación y proyección social, con el fin de aportar propuestas o alternativas de solución a problemáticas del orden territorial y/o nacional. De acuerdo con Carrillo-Pacheco et al. (2012), las IES deben desarrollar proyectos de investigación con enfoque social, encaminados a la capacitación y desarrollo integral de sus stakeholders internos y externos, vinculados con iniciativas de proyección social para que sean agentes de cambio y transformación social. Además, los resultados investigativos se deben vincular con la misión, visión, principios y valores de la institución a fin de que la profesión contable impacte en el desarrollo socioempresarial, la detección del fraude corporativo y fortalecimiento de la confianza pública.
Según los planteamientos de Carmona-Olier et al. (2013), la investigación y la proyección social permiten fortalecer la interdisciplinariedad y enriquecer la perspectiva de la realidad, creando posibilidades y abriendo horizontes más amplios para la profesión contable y su compromiso desde las dimensiones económicas, sociales y ambientales; aspecto que se debe trabajar desde la proyección social universitaria para ser reforzada en la práctica profesional.
Autores como Nonaka y Takeuchi (1995), Bozeman y Corley (2004), y Rivera et al. (2009), manifiestan que la universidad además de formar en aspectos personales y profesionales, tiene el compromiso de ampliar las fronteras del conocimiento y generar valor agregado acorde con las publicaciones y promoción de nuevos conocimientos, tecnología e innovación (empresarial, técnica y/o social). Por tanto, la universidad requiere de procesos de gobernanza democrática, gestión responsable, con métodos de trabajo en equipo, responsabilidad compartida y cooperación para impulsar la investigación vinculada con la agenda de naciones unidas y los planes de gobierno para el desarrollo socio empresarial (Gutiérrez, 2018).
De lo anterior surge la primera hipótesis de trabajo de acuerdo con la apropiación de los stakeholders internos:
H1: La Investigación con enfoque social está directamente relacionada con la dimensión de Proyección social.
En cuanto a la investigación académica, esta debe orientarse a la búsqueda de resultados socialmente pertinentes, que conduzcan a la obtención de contenidos, competencias y resultados de aprendizajes valiosos para el proceso de formación con sentido social adecuado a las necesidades e intereses de la sociedad. Esta pertinencia social debe articularse con lineamientos de políticas claras en materia de investigación y extensión (relación con el entorno), soportados en una planificación acorde con objetivos y necesidades dentro del contexto de globalización y las realidades socioempresariales (Colina, 2007).
Siguiendo a Colina (2007), esta realidad paradigmática lleva a que la investigación que hacen las IES sea transdisciplinar. De manera que, sin importar si la investigación es básica o aplicada, esta debe tener impacto para lograr la transformación social por la importancia que tiene para la sociedad.
En este sentido, se debe concebir la investigación con enfoque social como estrategia de aprendizaje imprescindible en la sociedad del conocimiento, debido a que promueve la capacidad para aprender del presente en un sentido convencional desde un contexto regional y el entorno globalizado (Terrazas & Silva, 2013). Por tanto, el vínculo de investigación, docencia (educación) y responsabilidad social pretende que docentes y estudiantes se conviertan en artífices de su propio proceso de aprendizaje formativo apropiado para una contribución social efectiva, garantes de cambios y transformación social (Quintero-Gutiérrez, 2019).
De lo anterior surge la segunda hipótesis de trabajo de acuerdo con la apropiación de los stakeholders internos:
H2: La RSU con enfoque educativo está directamente relacionada con la Investigación con enfoque social.
Las IES, en su propósito de formar personas competentes y fomentar sus valores humanos con criterios de solidaridad para la sociedad, deben fomentar comunidades de aprendizaje mutuo entre actores internos y externos, y las relaciones sociales para proteger el patrimonio local, mejorar la convivencia y generar vínculos con el territorio (Vallaeys, 2014).
De esta manera, la educación y la RSU se vinculan con el desarrollo del territorio, escenario apropiado para generar alianzas y convenios de cooperación con diferentes stakeholders que incidan desde el plan de estudios, políticas institucionales para fomentar el perfil profesional y desarrollo de competencias. Debería existir una trazabilidad de las labores universitarias como: educación, investigación y proyección social, junto a los impactos que esta genera ante la comunidad en cuanto al mejoramiento de sus necesidades, lo cual permitiría fortalecer la proyección y pertinencia de la educación contable para la transformación social.
La RSU es transversal en sus labores, en particular ante la incidencia que tienen las acciones que desarrolla en la sociedad y el ambiente manteniendo un comportamiento ético que contribuya al desarrollo sostenible, considere las expectativas de los stakeholders, se ciña al marco legal que esté en vigencia y esté integrada en toda la organización. No se trata de que la responsabilidad sea reactiva, sino proactiva, por lo que debe procurar el bien común (Vallaeys & Álvarez-Rodríguez, 2019).
La educación se vincula con la promoción del bien común, unida al desarrollo sostenible, de modo que la proyección social de la universidad debe ser proactiva para dialogar con sus stakeholders y permitir de forma proactiva la participación, innovación y el mejoramiento de la calidad de vida. En cuanto a la profesión contable, esto implica el apoyo para una mejor toma de decisiones, gestión de riesgos para la creación de valor y, en sentido general, el fortalecimiento de la confianza pública y lucha contra la corrupción.
De lo anterior surge la tercera hipótesis a comprobar de acuerdo con la apropiación de los stakeholders internos:
H3: La RSU con enfoque educativo es un factor que está directamente relacionado con la proyección social.
2.2 Método
Se utilizó un enfoque cuantitativo, de corte transversal y con un alcance descriptivo; se usó una encuesta en línea como instrumento de recolección de información con el fin de comprobar las tres hipótesis planteadas. La población se concentró en estudiantes que cursan del quinto al décimo semestre (o ciclos de formación profesional) en la Universidad Mariana (Pasto, Colombia); los cuales fueron preseleccionados a partir de su trayectoria y participación en actividades académicas, sentido de pertenencia y deseo voluntario de participar en el presente estudio. La fórmula de muestreo probabilístico para poblaciones finitas permitió establecer una muestra de 121 estudiantes, 28 docentes y 2 directivos (decano y director del programa). El trabajo de campo fue realizado en época de pandemia (junio a agosto de 2020). En total la muestra que reunió las tres poblaciones fue de 142 observaciones.
La encuesta se diseñó con ítems que tuvieron opciones de respuesta dadas en escala tipo Likert (Cumple = 2; Cumple parcialmente =1 y No cumple = 0) (Baca-Neglia et al., 2017).
La fiabilidad de la encuesta se estableció a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, que estima la consistencia interna de esta (Nunnally, 1995). La fiabilidad por consistencia interna para toda la escala de los 16 ítems aplicados fue de 0.8906. Si el Alfa de Cronbach está entre 0.8 y 0.9 es aceptable (Celina-Oviedo & Campo-Arias, 2005), lo que evidencia que la encuesta es fiable para su aplicación.
En la tabla 1 se describen las variables y subvariables (las variables se consideraron como latentes y las subvariables como observables) de la RSU en lo referente al funcionamiento organizacional y las funciones sustantivas de la universidad: docencia, extensión e investigación, para un total de cuatro variables en el modelo teórico, adaptado de Vallaeys et al. (2009).
Tabla 1 Variables y subvariables de la RSU.
| Variables | Ítem | Subvariables |
|---|---|---|
| Funcionamiento organizacional | Compromiso social presente en la misión y visión del programa de contaduría pública | FO1 |
| Responsable de programar y ejecutar actividades de RSU | FO2 | |
| Grupos de interés de la universidad | FO12 | |
| Facilidad de condiciones para que estudiantes embarazadas y/o discapacitados puedan estudiar | FO13 | |
| Docencia | Docentes encargados de promover cursos de RS o afines | E1 |
| Estudiantes y docentes participan en actividades/proyectos de RSU | E2 | |
| Desarrollo de espíritu crítico y libertad de pensamiento en estudiantes | E3 | |
| Competencias en egresados para un desempeño socialmente responsable | E4 | |
| Proceso de enseñanza aprendizaje articulado con actividades/proyectos de investigación, innovación y responsabilidad social | E5 | |
| Extensión | Políticas para atender grupos vulnerables o marginados | PS1 |
| Reuniones con actores sociales | PS2 | |
| Eventos académicos accesibles-gratuitos para empresarios y comunidad | PS3 | |
| Participación en redes de desarrollo con otras instituciones para la solución de problemas sociales | PS5 | |
| Reconocimientos externos por programas sociales | PS6 | |
| Investigación | Temas para investigar considerando demandas sociales | INV1 |
| Líneas de investigación orientadas a la solución de problemas en el ámbito social | INV2 |
El análisis estadístico se efectuó con el software Stata versión 16.0 en dos fases: la primera, exploratoria con análisis factorial, permitió reagrupar y consolidar nuevas variables según la percepción de docentes, estudiantes y directivos. En la segunda fase, confirmatoria, se probaron las hipótesis como se detallan en la tabla 2, mediante el uso del modelo de ecuaciones estructurales (SEM).
Tabla 2 Hipótesis de trabajo.
| Relaciones teóricas | Relación causal | Hipótesis propuesta |
|---|---|---|
| La Investigación con enfoque social (L2) está directamente relacionado con la dimensión de Proyección social (L1) | L2 → L1 | H1 |
| La RSU con enfoque educativo (L3) está directamente relacionada con la Investigación con enfoque social(L2) | L3 → L2 | H2 |
| La RSU con enfoque educativo (L3) está directamente relacionada con la dimensión de Proyección social (L1) | L3 → L1 | H3 |
El análisis de las relaciones existentes entre las variables y las subvariables frente a las prácticas de RSU se hizo con SEM, que es un tipo de modelo estadístico multivariado que se utiliza para probar hipótesis, representadas en la tabla 2. Este tipo de modelos son una agrupación de ecuaciones que representan las relaciones teóricas entre variables que se comprueban mediante la validación de hipótesis (Ruiz et al., 2010). El tamaño de la muestra debe superar las cien observaciones (Ruiz et al., 2010), como ocurre en este caso. La estimación del modelo se realizó por el método de Máxima Verosimilitud.
3.1 Resultados y discusión
3.1 Análisis factorial
Esta fase es de tipo exploratorio y se hizo para reespecificar el modelo de cuatro variables de Vallaeys et al. (2009), por medio de análisis factorial y siguiendo los procedimientos propuestos por Flores-Fernández et al. (2022). Lo primero fue hacer un screeplot para los datos que se visualizan en la figura 1, donde se evidencia que las 16 subvariables son agrupables en tres variables (factores), que se representan mediante los puntos de la gráfica que están por encima de la línea horizontal.
Además, se calculó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que examina la consistencia, y se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett para inspeccionar las correlaciones entre las subvariables que son comunes a las tres poblaciones. El KMO para los datos es de 0.881, y para la prueba de esfericidad de Bartlett, el Chi-cuadrado es igual a 844.344 con 120 grados de libertad y p-valor igual a 0.000, en cuyo caso se rechaza la hipótesis nula que expresa que los datos no están interrelacionados.
Lo anterior indica que la matriz de subvariables es factorizable y se usó el método de rotación Varimax (Costello & Osborne, 2005). Los resultados de este procedimiento mostraron que la varianza explicada para las subvariables fue de 99.75%.
La tabla 3 deja ver las tres variables alrededor de las cuales se agrupan las subvariables. El criterio de agrupación consistió en que el peso factorial de las subvariables analizadas fuera mayor a 0.4, lo que se considera razonable para incluirlas en cada una de las variables (Montoya-Suárez, 2007).
Tabla 3 Resultados del análisis factorial.
| Variables | |||
|---|---|---|---|
| Subvariables | L1 | L2 | L3 |
| FO1 | 0.6459 | ||
| FO2 | |||
| FO12 | 0.5681 | ||
| FO13 | |||
| E1 | 0.5533 | ||
| E2 | 0.4912 | ||
| E3 | 0.5040 | 0.4977 | |
| E4 | |||
| E5 | 0.5018 | 0.5308 | |
| PS1 | 0.4374 | ||
| PS2 | 0.7586 | ||
| PS3 | 0.6617 | ||
| PS5 | 0.6771 | ||
| PS6 | 0.5695 | ||
| INV1 | 0.4053 | 0.4539 | |
| INV2 | 0.4039 | 0.4309 | |
De acuerdo con la Tabla 3, las variables encontradas resignificaron las del modelo teórico propuesto por Vallaeys et al. (2009), pasando de cuatro a tres. Estas nuevas variables se interpretan así: L1, dimensión de proyección social (extensión); L2, Investigación con enfoque social; y L3, RSU con enfoque educativo.
3.2 Comprobación de las hipótesis
Esta segunda fase es de carácter confirmatorio, por lo que una vez definidas las nuevas variables, se plantearon y comprobaron las hipótesis de la tabla 2 para el modelo reespecificado como se muestran en la tabla 4. La estimación de los modelos se realizó mediante SEM como un análisis confirmatorio de las nuevas tres variables. Los resultados de estas estimaciones se obtuvieron por el método de Máxima Verosimilitud, para lo cual se necesitaron diez iteraciones. Para el modelo estimado las pruebas de bondad de ajuste arrojan un error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de 0.073 y un índice de Tucker-Lewis (TLI) de 0.911. Estos muestran un nivel de ajuste aceptable, porque de acuerdo con Dash y Paul (2021), el RMSEA debe ser <0.08 y el TLI debe ser >0.90.
Tabla 4 Comprobación de nuevas hipótesis para el modelo reespecificado.
| Relaciones | Coeficiente | P-Valor (<0.05) | Hipótesis propuesta | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| L2 → L1 | 0.2763398 | 0.001 | H1 | Se cumple |
| L3 → L2 | 0.3552075 | 0.1 | H2 | No se cumple |
| L3 → L1 | 0.1837344 | 0.041 | H3 | Se cumple |
En la tabla 4 se observa que la investigación con enfoque social (L2) sí está directamente relacionada con la dimensión de proyección social (L1) para los stakeholders del programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana. Esto coincide con los hallazgos de Marín-Gutiérrez et al. (2015), en cuanto a que las universidades transfieren conocimiento derivado de la investigación científica a la sociedad para la solución de problemas como, por ejemplo, la pobreza, equidad de género, entre otros. En tal caso, las IES pasan de solo hacer investigación a convertirse en centros de conocimiento para la innovación, justicia social, desarrollo sostenible, socioempresarial y económico (Youtie & Shapira, 2008).
En este mismo sentido, las universidades contribuyen a mejorar la innovación y la competitividad de las empresas, como ocurre con las comunidades de innovación abierta (Senge & Kim, 2013), cuyo éxito depende más de las instituciones educativas que transfieren que de las empresas a las que se hace la transferencia (Vélez-Rolón et al., 2020). Esto implica que en las universidades recae la responsabilidad de hacer una investigación pertinente para la sociedad, que este acorde con las necesidades sociales, para que como lo perciben los stakeholders internos de la Universidad Mariana, la proyección social tenga impacto.
Además, se encontró que la RSU con enfoque educativo (L3) no está directamente relacionada con la investigación con enfoque social (L2), ya que la hipótesis fue rechazada. Este hallazgo muestra que para los stakeholders internos del programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana, la educación orientada hacia la RSU no permea la investigación en temas sociales. Esto se encuentra en línea con Vallaeys y Álvarez-Rodríguez (2019), quienes sostienen que la RSU en las aulas va más allá de la formación curricular, es decir, que no se circunscribe a esta, y lo mismo ocurre con la investigación. Lo anterior indica que las acciones responsables de la universidad no se limitan a la exigencia dentro del aula, por lo que se enseña o por lo que se investigue.
Adicionalmente, la RSU con enfoque educativo (L3) está directamente relacionada con la dimensión de Proyección social (L1). Es decir, se percibe por parte de los stakeholders internos del programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana que los esfuerzos en el aula repercuten sobre la proyección social. En este sentido, Mayor-Paredes y Guillen-Gamez (2021), Guillén-Gámez et al. (2020), y Lorenzo-Moledo et al. (2020), plantean que la metodología educativa de Aprendizaje-Servicio es funcional para llevar acabo la RSU, porque permite pasar de los contenidos curriculares a la cotidianidad para dar solución a problemáticas sociales.
Manzano-Arrondo (2012), refiere que la RSU se enseña y se aplica por el compromiso social que genera el análisis crítico de la realidad individual o colectiva en el aula por parte de los actores educativos que interactúan en ella, mediante la fijación de posturas éticas ante las realidades sociales problemáticas. En relación a la formación del estudiante, Serrano-Pereira et al. (2022), manifiestan que es relevante educarlo en su dimensión socialmente responsable, no desconocer variables psicosociales como la salud mental, la forma de abordar los problemas, la empatía y la autoconcepción. Los autores antes mencionados corroboran el cumplimiento de la tercera hipótesis.
El involucramiento de los estudiantes en la RSU es importante, como se muestra en una investigación sobre Colombia (Lima-Ravelo et al., 2018). Otra estrategia exitosa para que los estudiantes afiancen comportamientos socialmente responsables es el voluntariado, porque como lo muestran Sarmiento-Peralta et al. (2021), pertenecer a grupos de este tipo genera sensibilidad social, comportamientos loables y compromiso social, lo cual constituye una forma de proyección social.
La RSU implica que las universidades asumen un compromiso más amplio con la sociedad y no se limitan únicamente a la educación y la investigación, sino que también consideran su impacto social, económico y ambiental. Las implicaciones prácticas de la RSU para las universidades se relacionan con el papel activo que debe tener en la promoción del bienestar social y el desarrollo sostenible, que las lleven a buscar formas de contribuir de manera significativa a la sociedad en general, más allá de las funciones sustantivas (Consejo Social de la Universidad de Huelva, 2017).
En cuanto a lo metodológico, se encontró que es posible aplicar SEM al estudio de la RSU como lo muestran Reyes-Ramírez et al. (2022), y también a la investigación contable y en particular a la enfocada en educación. Ejemplo de ello es el trabajo de Muñoz-Murcia et al. (2022), quienes analizaron el aprendizaje mediado por ambientes virtuales de aprendizaje por parte de estudiantes de contaduría pública en la modalidad presencial.
4. Conclusiones
Considerando que el objetivo de esta investigación fue analizar el nivel de apropiación de los stakeholders internos (estudiantes, docentes y directivos) adscritos al Programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana (Pasto, Colombia), frente a las dimensiones de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), se concluye de forma general que estos actores relacionan de forma consistente la investigación y la educación relativas a la RSU con la proyección social de la universidad.
Se comprobó que la investigación con enfoque social está directamente relacionada con la dimensión de proyección social, hallazgo coherente con las afirmaciones de Marín-Gutiérrez et al. (2015), en cuanto a que las universidades transfieren conocimiento derivado de la investigación científica a la sociedad para la solución de problemas como la pobreza y desigualdad.
También se identificó que la RSU con enfoque educativo se encuentra directamente relacionada con la dimensión de proyección social, aspecto que trasciende los contenidos curriculares de tipo académico, para darle cabida a nuevas ideas que permitan la solución de problemáticas socioempresariales.
Lo anterior se debe al nivel de apropiación que perciben tener los stakeholders internos frente a las acciones de RSU. No obstante, en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Mariana, la investigación no incide sobre la RSU con enfoque educativo. Esto en el sentido de que los resultados derivados de los proyectos de investigación no tienen un impacto académico en el plan de estudios de la carrera, en contravía de lo manifestado por Brock y Zhong (2022), en cuanto a que la investigación es la que debe impregnar a la docencia y la extensión.
La relación podría ser inversa, dependiendo de las asignaturas incorporadas en la malla curricular y las líneas de investigación, de donde se derivan proyectos para la generación de nuevo conocimiento y la proyección social. Es decir, se requieren esfuerzos e iniciativas sostenidas en el Programa de Contaduría para que los resultados investigativos puedan actuar sobre el entorno académico y adaptar la educación a las necesidades e intereses identificados en las investigaciones, logrando aprendizajes basados en desafíos sociales.
El trabajo a futuro implica profundizar en la investigación sobre RSU, involucrando otras IES para verificar si los stakeholders internos resignfican o confirman los constructos teóricos de Vallaeyset al. (2009), como ocurrió en la presente investigación. También sería interesante incluir los stakeholders externos para conocer desde fuera cómo se perciben las acciones responsables de las universidades.