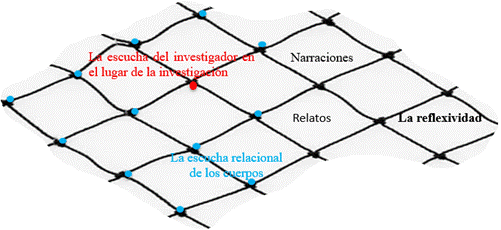1. Introducción
“El saber occidental intenta ver el mundo. Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha.
(Attali, 1995)”
Con el pasar de los tiempos se ha logrado un mayor reconocimiento a los aportes de las ciencias sociales en el desarrollo sociocultural de los pueblos. Sin embargo, ciertas posturas hegemónicas continúan dificultando la visibilidad y el lugar de las formas de conocimiento que se gestan desde los contextos locales. Estos son saberes, otros, que históricamente han sido subvalorados por los mecanismos encargados de circular el conocimiento, donde los principios de la ciencia positivista se imponen y desconocen los entretejidos culturales y epistemológicos que se construyen desde las comunidades.
A propósito del conocimiento científico -ilustrado- es de recordar la supremacía que aproximadamente desde el siglo XVIII, en Europa se pone en marcha un modelo de desarrollo humano, donde la racionalidad se emplea como único dispositivo para explicar desde la rigurosidad estructural de métodos los procesos de la naturaleza, así como los aspectos sociales, políticos y económicos de la sociedad. Así, desde la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, se puede comprender el método como una sistematicidad que busca un orden en las leyes de la naturaleza. Autor quien, al respecto manifiesta: “para que algo pueda recibir el nombre de método tiene que ser un procedimiento de acuerdo con principios” (Kant, 2005). Quiere decir que la búsqueda de la verdad a partir de las ciencias exactas, como en el caso de las matemáticas, “los métodos cuantitativos utilizan técnicas de análisis estadístico para evaluar los datos recopilados a través de encuestas, sondeos o cuestionarios” (Cabrera-Ramírez & Cepeda-Retana, 2022). Lo que indicaría que dichos principios se soportan en características de investigaciones de hechos empíricos susceptibles de ser comprobados, medidos y explicados. Por ello, a través del conocimiento científico se “examinan los hechos, tomando como base las cosas que los originan y las leyes que los rigen” (Reyes, 2022).
Esta tradición positivista, poco a poco se ha ido flexibilizando en sus modos de producir conocimiento, -sobre todo en las ciencias sociales- y cada vez, con mayor fuerza, se observa como las comunidades científicas se valen de formas -otras- para generar saberes. En palabras de (Houtart, 2023):
Se trata de reconstruir una epistemología compleja que reconoce: los límites de la elementariedad, la importancia de la temporalidad, la multidimensionalidad y la transdisciplinariedad. Tal visión de la realidad conduce al crecimiento de la conciencia, de la ambivalencia, de lo real, de la aleatoriedad, de la incertidumbre, así como, de la pluralidad de las instancias epistemológicas. Es todo lo contrario de una racionalidad rígida, organizada desde una cumbre de principios que orientan el pensamiento sobre la realidad.
Así, las epistemologías del sur que se vienen promoviendo desde el Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales (CLACSO), permiten diseñar apuestas investigativas pensadas a partir de concepciones vernáculas a la luz de las experiencias de vida social, antropológica y política al interior de las comunidades y los pueblos de las periferias, precisamente, para develar los saberes culturales que dignifican la vida de quienes ocupan las ruralidades, las regiones étnicas, las negritudes. Walsh (2009), hace énfasis en la interculturalidad, precisamente para dar la importancia y la fuerza a aquellos microrrelatos que constituyen los saberes y la vida en las poblaciones y en las comunidades, generalmente excluidas por las posturas hegemónicas en torno a una única manera de entender el conocimiento y sus formas de circulación.
En este mismo orden de ideas, otros autores se han interesado por las complejidades de los diálogos de saberes culturales que transcurren en espacios locales y populares a partir de sus obras e investigaciones. Por mencionar algunas, “la historia doble de la costa. Resistencia en el río San Jorge”, de Fals-Borda (2002), se constituye en una de las principales obras que muestra las historias narradas de gran parte del Caribe colombiano. Resaltando, la idiosincrasia de los pueblos, el arte, la cultura, los territorios y por supuesto, la gente -personajes anónimos- que se hacen sus propias luchas por mantener la potencia sociocultural y política de sus pueblos. Es una especie de resistencia cultural donde las acciones cotidianas como la pesca, la agricultura, la música y el baile hacen contrapeso a la opulencia de los sistemas de producción capitalista.
Por otro lado, Zapata-Olivella (2004), escritor, oriundo de Lorica, Córdoba, se preocupó por narrar en sus obras los sucesos vividos por la cultura afrocaribeña, resaltando el valor de los cuerpos para sobreponerse a las realidades sociales tensionadas por la marginación y la exclusión. En “Chambacú corral de negros”, una de sus obras más reconocidas, detalla los acontecimientos enmarcados en una comunidad negra de Cartagena de Indias, que sufrió atropellos y desalojos de su territorio. Con estos hechos de represión y segregación se transgreden no solo las costumbres de las comunidades, sino también los saberes ancestrales heredados. A propósito, manifiesta Tubino (2022), que:
La violencia epistemológica conlleva la exclusión de aquellos saberes estigmatizados de los circuitos institucionales de transmisión y generación de conocimientos. […] En las que los saberes no occidentales son admitidos solamente como objetos de estudio y no como potencial fuente de conocimientos.
Escritores e investigadores como los mencionados, a partir de sus estudios y acercamientos a las comunidades, abrieron nuevos caminos para contemplar el mundo de la cultura y la construcción de conocimiento en conexión con la diversidad, la creación y la imaginación; en este sentido, Hall (2010), planteó que los estudios culturales superan la cultura instrumentalizada y favorecen el planteamiento de otras formas de encontrarnos y pensarnos en la diferencia, donde se construya la participación y la transformación política y social de las comunidades. En esta misma línea, García-Villalba et al. (2022), manifiestan que:
Para estudiar la dimensión cultural del territorio se debe hacer un acercamiento a la manera en que la práctica artesanal es conducente a una serie de relaciones sociales que se tejen a partir de la apropiación y representación del territorio en su densidad simbólica.
Estos autores nos invitan a pensar y revisar la manera en que propiciamos los encuentros con las comunidades en los diversos escenarios de las ciencias sociales, sosteniendo la complejidad de la investigación situada, lo que implica prestar atención a los lenguajes cotidianos, la oralidad y las manifestaciones culturales propias de las poblaciones.
Este artículo tiene como propósito describir apartes de una metodología que se ha denominado, la escucha expandida: un modo de hacer investigación etnográfica, que contempla tres momentos esbozados, más adelante, desde el contexto en el que se desarrolla la investigación. En este sentido, la metodología en cuestión considera las experiencias corporales del investigador en el territorio con los pescadores en torno a una faena de pesca con boliche. Esta práctica es una especie de danza que combina hábitos cotidianos y experiencias corporales, con los elementos del medio natural: la arena, el viento, el mar, el sol y la misma red que sirve de conexión entre los cuerpos, produciéndose allí, diversidad de secuencias corporales donde emergen los saberes y demás representaciones de la pesca artesanal que aportan sentido a la vida de las comunidades de la Boquilla.
Así pues, una de las características de la escucha expandida que se propone en el artículo, acontece en el momento mismo en que sucede la acción de la pesca; esta escucha articula de forma corpo-sensible los elementos vivos y no vivos del territorio, así como la presencia de los cuerpos de los pescadores en sus interacciones con el acontecer del territorio.
En este orden de ideas, considero pertinente, precisar que la noción de escucha expandida proviene del campo de las artes y, en tal sentido, (Haro, 2006), considera que, el “concepto puede ser aplicable a una percepción estética expandida. Expansión en la multiplicidad y combinatoria de ideas-arte. Expansión desde una mirada semiológica y hermenéutica, y por consiguiente expansión en las variantes polisémicas de las obras”. Es decir, se puede pensar la escucha en términos de una experiencia corpo-sensible en la cual el cuerpo del investigador percibe los sonidos en sus conexiones con todo lo que lo rodea.
Así mismo, miradas como la de Aranguren-Romero (2008), sugieren que, “escuchar supone, en consecuencia, ingresar a una suerte de espacio del otro y al mismo tiempo ser invadido y penetrado, abierto, por dicho espacio”. La expansión de la escucha no pierde de vista la posibilidad intersubjetiva que tienen los sujetos de comprender los fenómenos que se perciben, así como, sus propias formas de recrear los significados de tal fenómeno, colocando en tensión el sentido y el orden de lo percibido a partir de sus experiencias. En otras palabras, “escuchar implica sentir y ello no es posible sin un principio de reciprocidad y de dejar de lado el yo para adentrarse en el nosotros/as” (Álvarez-Veinguer, 2022).
Entonces, la acción metodológica de la escucha expandida convoca una disposición corporal a escuchar-nos, posibilitando el encuentro de saberes y las experiencias en el territorio, lo que implica una relacionalidad des-complicada y a la vez compleja, ya que se hace necesario prestar atención a las miradas, a los gestos y las palabras de los pescadores en medio de sus vidas cotidianas.
2. Metodología
2.1 La pesca con boliche en relación con la escucha expandida
A partir de los diálogos reiterados entre investigador y pescadores, es posible describir la pesca con Boliche como una forma de pesca artesanal donde se utiliza una red de 50 metros o más, que tiene dos cabos en los extremos. Uno de los cabos yace en la orilla de la playa mientras la red se extiende en el mar formando una especie de arco hasta volver a la playa con el otro cabo. El número de pescadores que participan de la faena puede variar de 10 a 14 aproximadamente y se reúnen en las proximidades de los dos extremos -cabos- de la red para jalarla hasta recogerla completamente en forma de circunferencia. Para Hernandito (pescador), la pesca con boliche hace parte de la vida de los pescadores porque se ha aprendido de una generación a otra, ello configura una práctica sociocultural donde pescadores y pescadoras se encuentran e interactúan en función de una serie de acciones-rituales, movimientos corporales y saberes propios.
De ahí que, para Espinosa (2019), “La pesca artesanal supone un conocimiento tradicional y local que permite al pescador leer las diferentes señales de su paisaje. Con ese conocimiento desarrollan la habilidad de hacerse camino”. Por supuesto, para este trabajo la pesca con boliche que practican los pescadores establece una condición relacional con el medio que conlleva a una acción de escucha expandida, la cual se puede considerar, como un acto de comprensión solidaria y relacional entre cuerpos pescando que se rigen por las condiciones de un ambiente natural o el contexto, como se dejó declarado en el aparte anterior.
2.2. Encuadre epistemológico de la metodología
La orientación epistemológica del presente artículo, parte de la base de una investigación cualitativa, entendida esta, como una posibilidad para “realizar una mirada holística de la realidad y llegar a comprender la importancia de los hechos y fenómenos sociales, creando relación dialéctica” (Rojas-Gutiérrez, 2022). De ahí que la población vinculada al estudio está conformada por pescadores -personas nativas del corregimiento de La Boquilla- dedicados a la pesca artesanal con el boliche, con quienes compartí un proceso de investigación que se desarrolla desde la complejidad relacional de las experiencias y las emociones que se producen con cada encuentro de pesca. Es importante aclarar que en la redacción de este artículo los nombres de los pescadores han sido sustituidos por seudónimos, en aras de proteger sus identidades.
De manera particular, la investigación se direcciona a partir de un trabajo etnográfico conservando algunos aspectos generales de la etnografía clásica, como la inmersión del investigador en el territorio. En este sentido, afirma Galeano-Marín (2018), que una “estadía prolongada en el escenario permite al investigador comprender los patrones culturales, los ritmos y tiempos, los eventos cotidianos y los eventos espaciales que rompen la cotidianidad”. No obstante, desde otras perspectivas epistemológicas, también se puede hacer investigación etnográfica, a partir de la inmersión del investigador o la investigadora atendiendo las dimensiones de un tiempo kairós, es decir, “un tiempo, pero también un lugar, un espacio distinto del espacio, de la duración o del recorrer las manillas del reloj. […]. Es el Acontecimiento. Aquello respecto a lo cual siempre vamos detrás” (Núñez, 2007).
De manera que esta concepción de la temporalidad me abrió la posibilidad de anticipar algunos acontecimientos focalizados con las acciones de los pescadores en el contexto de la investigación y, es así, como pude estar en el momento indicado -oportuno- de la acción de la pesca, donde se despliegan los saberes de las experiencias vividas en las faenas del pasado y los saberes que los pescadores construyen desde las eventualidades presentes al momento de la pesca. Por eso, “el tiempo no puede ser visto como una sucesión lineal de momentos, sino como «duración», donde pasado y presente son contemporáneos: se actualizan mutuamente” (Garcés, 2023).
Se trata entonces de una inmersión en el territorio donde se participa de las actividades cotidianas de la comunidad, principalmente en encuentros acordados con los pescadores en sus faenas de pesca artesanal con boliche, momentos de gran intensidad que fueron registrados en notas de campo que posteriormente se constituyeron en narraciones por parte del investigador, manteniendo en lo posible los relatos de los pescadores en su propia voz.
3. Resultados y discusión
Atendiendo al propósito del artículo, en este apartado se presenta a manera de resultados y reflexión crítica los tres momentos en que se desplegó la propuesta metodológica etnográfica que tiene como base la escucha expandida. En tal sentido, hacemos referencia, primero a la escucha del investigador en el territorio, segundo, la escucha relacional de los cuerpos; investigador-pescadores y tercero a la reflexividad. Al respecto es importante anotar que no se trata de fases, sino de instantes de intensidad que posibilitan esbozar las experiencias de un hacer etnográfico, que pasa por las sensibilidades de los cuerpos inmersos en una cotidianidad relacional con la pesca artesanal del boliche.
3.1 La escucha del investigador en el territorio
En junio del año 2023, caminaba por el territorio de La Boquilla en compañía de Mane, quien muy gentilmente me invitó a una jornada de pesca con boliche, entramos al mar, con el agua a la altura del ombligo. El primer reto fue adaptar la postura corporal sobre una base de sustentación inestable, por lo suave de la arena en el fondo del mar y la misma agitación del agua salada. Mi cuerpo ahora está en relación con el mar, con el boliche y los otros pescadores, presto atención a todo lo que está ocurriendo; sin embargo, necesitaba mantenerme en pie, aun cuando el ir y venir inesperado del oleaje, la fuerza del viento y el inclemente sol, me obligaran a modificar continuamente las posturas iniciales de mi cuerpo, al igual que las secuencias de los movimientos en el ejercicio de recoger el boliche. Empero, escuchar lo que dicen los pescadores sobre la actividad realizada, sentir la brisa que golpea mi cuerpo, ver y escuchar el recorrer de las olas, así como el aleteo de los pelícanos en la cercanía con la red, me ubica en un espacio nuevo, desconocido, hasta lo más sencillo se me dificulta, pero este espacio reclama que esté allí. Julito, el pescador más cercano me alienta en todo momento para que siga, me dice que no pelee con las olas, y me repite que trate de cortarlas en el momento que bajen. Esta experiencia de pesca con boliche me impulsa a realizar movimientos inesperados, observando y escuchando a los pescadores (ver figura 1).
A la luz de la experiencia narrada, se observan las condiciones naturales de un territorio que empiezo a experimentar corporalmente. Escuchar los peces tratando de salir de la red, escuchar tantas voces a la vez, sentir el sol que calienta la piel, la brisa que calma el ardor en la cara, probar el agua salada cuando llega a la boca, sentir la sensación del agua en el cuerpo y como los pies penetran en la arena, me pone en una nueva experiencia de placer corporal que me inserta en la práctica de la pesca. Es decir, “el cuerpo también se hace presente a partir de experiencias de placer, por ejemplo, el placer de moverse, de ser tocados o de tocarse, de experimentar partes del cuerpo no habituales” (Aschieri, 2013). Estar en la faena de pesca me ubica en el lugar de la escena, empiezo a transformar las posturas y los movimientos habituales del cuerpo en torno a las condiciones espaciales y culturales de ese acontecimiento particular del territorio.
Así, la escucha en la investigación es un acto que pasa por un cuerpo expandido activando sensibilidades -placeres- que nos permiten percibir de otro modo el contexto: es nuestro cuerpo en relación con un territorio que se deja sentir, tocar, oler y aproximarnos delicadamente a los saberes de las comunidades. De acuerdo con Puglisi (2019), “esta modalidad de investigación etnográfica participativa es lo que denominamos etnografía presente, la cual enfatiza que la atención etnográfica del investigador se efectúa con y desde el cuerpo”. De hecho, son cuerpos situados que participan en la cotidianidad y en los modos de hacer de las comunidades.
3.2 La escucha relacional
Después de una larga jornada de pesca con boliche, en una de las recogidas de la red a medida que esta se achica, se aprecia que enredados en ella, vienen los peces. Es una acción compleja entre el movimiento del mar, la red, los peces y los pescadores. Todo lo que sucede en ese espacio pasa por nuestro cuerpo, puedo sentir y ver las vibraciones de la red por los movimientos de los peces y la fuerza que le imprimen los otros pescadores. En ese preciso momento, la red nos conecta a unos con otros, permitiéndonos experimentar el acontecimiento de la faena de pesca con boliche en toda su intensidad (ver figura 2).
Ya con el producto de la pesca en otro espacio, llega gente de la comunidad. Se reúnen con el propósito de comprar los pescados para sus negocios en la playa, la reventa desde sus casas, y para el sustento de la familia como doña Mel, quien viendo a los pescados expresa “hoy me voy a comer un pescaito bien fresco en sumo de coco…ríe…”, otras voces resuenan a la vez, “la brisa estaba suave eso ayudó bastante”, “pilas que me tengo que ir con el pescado, ya tengo un pedido”. Por su puesto, los comentarios, los gestos de la gente, los movimientos del cuerpo en ese momento giran alrededor de la faena de pesca. En este espacio, la escucha expandida nos habla del esfuerzo por capturar la complejidad relacional en torno a la pesca, las voces de la comunidad y los sonidos del territorio. En palabras de Escobar (2016):
(…) En una ontología relacional, los seres no ocupan el mundo, sino que lo habitan, y al ir entrelazando sus propios caminos (…) En estos mundos relacionales existen tierras comunes, lo que no ocurre en mundos que se imaginan inertes y a la espera de ser ocupados.
Así, Escobar nos invita a percibir el complejo universo de interrelaciones que se tejen en el espacio habitado por cuerpos en sus acciones cotidianas de la pesca en el mar y el posterior reencuentro en la playa con el resto de los miembros de sus comunidades, en un territorio que se deja escuchar y trasmite sus saberes (ver figura 3).
3.3. La reflexividad
Para la etnografía tradicional, en el trabajo de campo la observación participante es una técnica fundamental para plantear el ejercicio de quien observa en relación con la población. En ese sentido, para Guber (2001), la observación en la etnografía implica participar, de tal manera, que, en la dinámica del trabajo de campo, los pobladores y los investigadores e investigadoras participen de las actividades propias de la comunidad con el fin de conocer los aspectos socioculturales u otros, de acuerdo a los intereses de la investigación.
A propósito de esa doble acción del observar y participar, en la etnografía emerge el asunto de la subjetividad, como una tensión necesaria de poder ubicar al investigador o la investigadora en el terreno -campo de la investigación- en relación con los otros. Para Goetz y Lecompte (1988):
La etnografía admite, dentro del marco de la investigación, las experiencias subjetivas tanto del investigador como de los participantes, ofreciendo una profundidad en la comprensión de la que carecen a menudo otros enfoques. Esta práctica facilita un control más consciente de los sesgos del observador y de la reactividad de los participantes.
Pues bien, el modo de hacer investigación etnográfica desde una escucha expandida considera una condición relacional de los cuerpos que se encuentran. Es un escuchar que requiere de la sensibilidad corporal de los participantes para llegar a comprenderse desde un lugar, en comunión con el territorio. En palabras de Escobar (2015), sería una forma de sentipensar la tierra, precisamente para aprender a re-conocer y participar de las formas de acontecer en un mundo donde estamos conectados a las cosas, las personas y los lugares. Aprendemos en comunión con los otros, incluidas las demás cosas que pueblan el territorio. La escucha expandida, entonces, es una amplitud de las relacionalidades entre los cuerpos/corporalidades que participamos en la investigación teniendo en cuenta el territorio.
De manera que, en la reflexividad se puede considerar la escucha expandida como un entramado de saberes y sentido común, susceptibles de ser interpretados en sus complejidades relacionales. Por tanto, “la reflexividad nos refiere a las condiciones de posibilidad de la construcción del conocimiento, lo cual no tiene que ver tanto con las facilidades logísticas que todos esperamos ocurran en el campo” (Rozo-López, 2022), sobre todo, porque los lenguajes usados para caracterizar la reflexividad por parte del investigador obedecen a la cotidianidad en el territorio sobre las acciones sucedidas entre los cuerpos que pescan investigador/pescador. De ahí, que sea posible la comprensión de símbolos, movimientos, corporalidades y saberes ancestrales de la comunidad con respecto a la pesca artesanal. Para Guber (2011), “la reflexividad inherente al trabajo de campo es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente -sentido común, teoría, modelos explicativos- y la de los actores o sujetos/objetos de investigación”.
En ese orden de ideas, la reflexividad presente en la escucha expandida permite la posibilidad de coexistir con otros mundos, en una red de relacionalidades, no solo con las personas de las comunidades, sino también con las comprensiones de los entramados socioculturales suscitados por las acciones en un contexto que está siendo vivido. Por ello, en el trabajo de quien investiga desde la escucha expandida, es importante que puedan develarse y construirse en cada momento, las reflexiones, significados y saberes conforme ha trascurrido la investigación.
En todo caso, el proceso de reflexividad se condensa en la recopilación, la interpretación y la reflexión de los hechos culturales y sociales que emergen -en nuestro caso- de las faenas de pesca, sobre todo, porque “la principal característica de la etnografía es su carácter cultural. En ella, el investigador ha de reflejar y describir la información de forma fiel interpretando el discurso social de las personas” (Cotán-Fernández, 2020). Acorde con este planteamiento de Cotán, en aras de garantizar la organización de las narraciones y los relatos de los pescadores, ha sido necesario el uso de notas de campo, acompañadas muchas veces de grabaciones de audios y registros fotográficos.
Entonces, la reflexividad se presenta como una composición crítica que acompaña el despliegue de la investigación, teniendo en cuenta las narraciones que va haciendo en investigador y los relatos de la comunidad (ver figura 4). Estas últimas, se convierten en la potencia del trabajo etnográfico, producto de un cruce relacional subjetivo de significaciones, sobre todo, porque “la reflexividad visibiliza el rol protagónico de las subjetividades que, en la generación de conocimiento -lejos de ser un ejercicio solitario- conlleva una apuesta dialógica y relacional” (Torres-Quintero & Granados-García, 2023). Pues bien, para la escucha expandida la reflexividad funciona como una red que recoge las vivencias y los movimientos de los cuerpos que interactúan y se relacionan con el espacio.
4. Conclusiones
Después de todo, consideramos que la escucha expandida es un modo en el que el cuerpo se hace presente en el espacio. Por lo tanto, esta escucha tiene que ver con un cuerpo que se expande sensiblemente en el espacio. Inicialmente es el cuerpo del investigador el que empieza a transformarse a partir de las acciones de la pesca con boliche, ya no es un cuerpo cualquiera, ahora es un cuerpo con experiencias en un contexto, abierto a las significaciones y comprensiones del entramado sociocultural en la cercanía de los cuerpos de los pescadores de La Boquilla.
Por eso, la conexión del investigador con la comunidad y el territorio depende de una escucha sensible donde la experiencia corporal genera vínculos, acercamientos y encuentros de participación colectiva e intercambio de saberes. Así las cosas, una escucha expandida es una posibilidad de encontrarnos en medio del territorio para comprendernos y conocernos desde las acciones de una práctica cultural -la pesca- y su relacionalidad con los animales, la naturaleza y las materialidades del contexto. En esa relacionalidad, se produce un cruce de saberes que deben ser atendidos por los investigadores para participar de los sentidos culturales en los encuentros vividos en las faenas de pesca, vinculados a las prácticas vitales, así como, a la ejecución de movimientos, destrezas técnicas y posiciones del cuerpo en el espacio.
Precisamente, en ese modo relacional que se produce desde la escucha expandida se generan nuevos performances en la acción de pesca, es decir, aunque el ritual de pesca con boliche mantenga unas generalidades en las formas de ejecución, cada faena dependerá de los cuerpos que hacen presencia en el territorio. Los cuerpos danzan alrededor de una red que les permite desacomodarse corporalmente para crear la sincronía de movimientos que el momento requiere, un momento que es siempre distinto. Estos instantes les permiten a los pescadores, en cada faena de pesca, acontecer de formas diferentes y, es en esta acción donde parecen darse las transferencias de saberes de los pescadores más veteranos hacia los más jóvenes, incluyendo al investigador. Así mismo, en la escucha expandida, la dimensión del tiempo kairós es relevante, porque esta dimensión potencia la acción de pesca. Una acción que siempre está abierta al devenir del clima, las corrientes marinas y la dirección de los vientos.
Por último, queda decir, que la escucha expandida se alimenta de los entramados de relacionalidad que suceden entre los cuerpos y el territorio. A ese hecho relacional bien se le puede caracterizar como un cuerpo encarnado en el territorio, en tanto, se concentra en un contexto determinado por cuerpos/territorio que transcurren sus vidas o partes de sus vidas en lugares conocidos, transitados, aprendidos y sobre todo vividos a partir de sus experiencias socioculturales en un territorio al que se sienten arraigados.