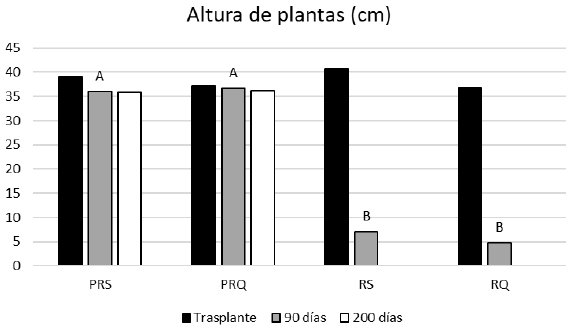Introducción
La situación mundial de la salud de los ecosistemas parece no ser la mejor actualmente (Sanaullah et al., 2020). El noroeste de México no es la excepción (Bohn et al., 2018), pues el uso no sustentable de recursos naturales parece estar poniendo en riesgo su funcionamiento ecosistémico y su biodiversidad (Romo-Leon et al., 2014).
Se desconoce el estatus puntual de la mayoría de las plantas del Estado de Sonora relativo a su conservación (Castellanos et al., 2010). Las actividades productivas como la agricultura, minería y la ganadería generalmente involucran prácticas poco sustentables y generan muchos campos agrícolas abandonados (Sanaullah et al., 2020), grandes extensiones desmontadas por aprovechamiento minero o cambios de cubierta vegetal al establecer zacates no nativos con fines ganaderos que con el tiempo degradan parte de esos terrenos (Castellanos et al., 2010). Por lo anterior podemos pensar que plantas dominantes, como los árboles de la familia Fabaceae (leguminosas; Turner et al., 1995), hayan disminuido sus poblaciones en la parte árida de Sonora. Con la disminución de árboles y arbustos del Desierto Sonorense se pierden funciones clave del ecosistema árido, como la facilitación a otras especies (Whitford, 2002), la simbiosis para fijación de nitrógeno y la generación de islas de fertilidad (Ward, 2009), el levantamiento hidráulico y la redistribución hidráulica, la captura de carbono a largo plazo (Castellanos et al., 2010), la producción de forraje en la época seca (Celaya-Michel et al., 2020), y el soporte para la biodiversidad de plantas, animales, insectos y otras formas de vida (Whitford, 2002).
Uno de los indicadores de degradación de terrenos es el incremento en el suelo desnudo (Muñoz-Rojas et al., 2016). El suelo desnudo y compactado es un suelo en el cual domina la erosión, ya sea por aire o por agua (Whitford, 2002). En zonas áridas se dificulta la recuperar un terreno degradado, dado que sus ecosistemas tienen largos periodos sin precipitación (Ward, 2009), la herbivoría que sufren las plantas forrajeras es muy severa (Sosa-Castañeda et al., 2019) además de la afectación de las funciones ecosistémicas por la degradación (Whitford, 2002; Castellanos et al., 2010).
El palo verde (Parkinsonia microphylla) es una especie arbórea nativa, dominante en la parte árida del estado de Sonora en el noroeste de México, y parte de Arizona en Estados Unidos (Celaya-Michel et al., 2020). Esta planta tiene una función en el ecosistema muy importante como nodriza, puesto que facilita el establecimiento de otras especies bajo su dosel (Whitford, 2002). Es una planta que es forrajera: produce diferentes estructuras vegetales como flores, ejotes y ramas, que son consumidas tanto por fauna como por animales domésticos (Turner et al., 1995). Presenta una floración muy abundante durante la primavera, con lo cual los polinizadores aprovechan este período para consumir las sustancias nutritivas de sus flores (Celaya-Michel et al., 2020).
Esfuerzos importantes en materia de reforestación se han llevado a cabo en el estado de Sonora (Castellanos et al., 2010). Los resultados de supervivencia de especies arbóreas trasplantadas parecen no ser muy halagüeños, dado que se reporta baja supervivencia (CONAFOR, 2010).
Trabajos previos de investigación con P. microphylla, muestran las prácticamente nulas tasas de supervivencia al año de trasplante, y cómo la implementación de estrategias de protección contra herbivoría ayudan a incrementar la supervivencia (Sosa-Castañeda et al., 2019). No encontramos trabajos publicados que hayan evaluado riegos y microclima en trasplante de P. microphylla en terrenos degradados áridos de Sonora durante varios años. Es importante investigar estrategias económicas que ayuden a incrementar el porcentaje de supervivencia y el crecimiento en altura de plantas nativas en programas de reforestación, por los beneficios de recuperar ecosistemas degradados y poder obtener sus servicios (Sosa-Castañeda et al., 2019).
Los objetivos de este trabajo fueron: evaluar la supervivencia y el crecimiento de plantas de P. microphylla trasplantadas en terreno árido degradado del Desierto Sonorense, con y sin protección contra la herbivoría y riego el primer año; y evaluar la supervivencia y crecimiento durante 5 años post trasplante de plantas de P. microphylla trasplantadas en terreno árido degradado, del Desierto Sonorense, con protección contra la herbivoría y microclima.
Materiales y métodos
El área de estudio se ubica en Hermosillo, Sonora, México, en el campo agrícola experimental de la Universidad de Sonora. Este campo tiene 244 hectáreas ubicadas en las coordenadas 29˚01’13’ LN y 111˚08’05’’ LO, con altitud de 191 m. snm. La vegetación predominante fue matorral xerófilo, pero fue transformada a terrenos agrícolas y áreas desmontadas donde se sembró zacate buffel (Pennisetum ciliare [L.] Link) para pastoreo de ganado bovino. Con el paso de las décadas el zacate buffel perdió cobertura y hoy en día el terreno se encuentra con grandes áreas de suelo desnudo y compactado. El clima es muy seco cálido, con 25.2 °C de temperatura media anual, las temperaturas máximas se registran de junio a agosto y las mínimas entre diciembre y febrero. Las lluvias principalmente se presentan en verano entre los meses de julio y agosto, lluvias tipo monzón (INEGI, 2014); la precipitación media anual es de 378 mm. El tipo de suelo del sitio es arenoso franco (WRB - IWG, 2015), la disponibilidad de nutrientes es baja y condicionada a islas de fertilidad bajo árboles y arbustos de las leguminosas (Whitford, 2002).
Se colectaron semillas de palo verde (Parkinsonia microphylla Torr.), con permiso de colecta científica de SEMARNAT. En julio de 2016 se germinaron en vivero, sin escarificación en las semillas, individualmente en macetas de 1.5 l de volumen, con suelo del terreno donde se trasplantarían. Se regaron cada 4 días con 0.25 l de agua por maceta, y permanecieron bajo malla sombra durante 4 meses. En enero del 2017, un total de 88 plántulas de 120 días de edad, se trasplantaron al agostadero degradado, de un área de 20 ha, con pastoreo estacional de bovinos, en parches de suelo desnudo. El trasplante fue a una profundidad de 20 cm, con separación de 5 m entre planta. Se aplicaron 3 l de agua por planta al trasplante.
Para el primer año de estudio, se intentó responder si el riego semanal o quincenal previo al inicio de lluvias podría afectar la supervivencia y crecimiento de las plantas con y sin protección. Se evaluó la protección contra herbivoría y dos niveles de riego de 2 l de agua por planta, con frecuencia semanal y quincenal. Los tratamientos fueron de 22 plantas cada uno, de la siguiente manera: sin protección con riego semanal (RS), sin protección con riego quincenal (RQ), con protección con riego semanal (PRS) y con protección con riego quincenal (PRS).
La protección consistió en colocar cada planta en un recipiente plástico de Tereftalato de Polietileno reutilizado de refresco de 3 l, con dimensiones 30 cm de alto y diámetro de 12 cm y corte circular de ambos extremos, con lo que se obtuvieron cilindros que se enterraron a profundidad de 5 cm, además se colocaron varas secas de árboles de la región enterradas verticalmente a la planta, circundando la planta en un diámetro de 20 cm, y altura de 30 cm o más.
Las variables de respuesta evaluadas fueron: supervivencia y altura, las cuales se evaluaron al trasplante, a los 90 y 200 días posteriores. Así mismo, la supervivencia se evaluó contabilizando las plantas vivas encontradas. Para determinar la altura se realizaron mediciones en campo con un flexómetro.
A partir del inicio de las lluvias de verano, a los 200 días, se suspendió el riego, con lo que las plantas quedaron a expensas de las lluvias únicamente. Posteriormente se intentó responder si el microclima podría afectar la supervivencia y crecimiento de las plantas con protección previamente establecidas. Al año de establecimiento, se adicionaron ramas de poda de palo verde a la mitad de las plantas sobrevivientes para crear un “microclima” en al menos 1 m2 alrededor de la planta. Los tratamientos quedaron como P: protección y PM: protección más microclima, para ser evaluados en los siguientes cuatro años. Se repartieron las plantas en igual número, tanto las que tuvieron riego semanal como las de quincenal, para que quedaran distribuidas en ambos tratamientos.
Con la finalidad de determinar si los tratamientos de ramas causaban un microambiente más favorable o no para las plantas, se midieron la temperatura y la humedad del suelo, tratando de contrastar los parches que tenían ramas en comparación a los parches donde la planta tenía solamente protección. Para la evaluación de la temperatura del suelo se empleó un datalogger (Micrologger 21X, Campbell Scientific Inc.) con dos termopares tipo T. La medición se llevó a cabo en una sola ocasión, a las 15 horas, en junio de 2018, con 30 mediciones por tratamiento.
Cuando empezaron las lluvias, en agosto de 2018, se realizaron mediciones de humedad volumétrica de los primeros 10 cm del suelo, con un sensor TDR HD2 y una sonda TRIME-PICO64 (IMKO, Ettlingen, Germany). La sonda utilizada solo pudo introducirse sin alterar el suelo dentro de las 24 horas posteriores a la precipitación de 25 mm o más. Se realizaron 30 mediciones de humedad por tratamiento.
Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa JMP versión 10. Con los datos de supervivencia se realizó una tabla de contingencia con la prueba de ji cuadrada (χ2; Infante y Zarate-de Lara, 2000). El resto de la información correspondiente a la altura de las plantas se contrastó mediante análisis de varianza. La prueba a posteriori utilizada fue Tukey. En todos los casos se estableció una significancia estadística menor o igual al 5 % (p < 0.05).
Resultados
Primeros 200 días post trasplante: protección y riego
La supervivencia de las plantas de P. microphylla fue de 100 % a los 90 días para los tratamientos con protecciónriego, tanto semanal (PRS) como quincenal (PRQ), en comparación con los tratamientos sin protección-riego quincenal (RQ 27.27 %) y sin protección-riego semanal (RS 18.18 %; χ2 46.034; valor p < 0.0001). A los 200 días post trasplante continuaban con 100 % de supervivencia los tratamientos con protección-riego semanal y quincenal, en contraste de los tratamientos sin protección-riego quincenal y sin protección-riego semanal con cero de supervivencia ambos (χ2 66.0; valor p < 0.0001).
Las alturas de las plantas no fueron diferentes al trasplante (Figura 1), pero 90 días después sí lo fueron (valor p < 0.0001), siendo mayor para los tratamientos con protección-riego semanal (PRS 36.04 cm) y quincenal (PRQ 36.68 cm), en comparación con los tratamientos sin protección-riego quincenal (RQ 7.04 cm) y riego semanal (RS 4.72 cm). A los 200 días solo se encontraban plantas vivas para los tratamientos con protección-riego, y no se encontró diferencia significativa entre ellos.
Cinco años post trasplante: protección y microclima
Los resultados de supervivencia no mostraron diferencia estadística (p < 0.05; Tabla 1). Se puede apreciar una disminución en la supervivencia de ambos tratamientos con el paso de los años: a los cinco años post trasplante el 50 % de las plantas con protección (P) continuaban con vida, mientras que para las plantas con protección y microclima (PM) tuvo el 72 % de supervivencia.
Tabla 1 Supervivencia de plantas de P. microphylla con protección (P) y con protección más microclima (PM)
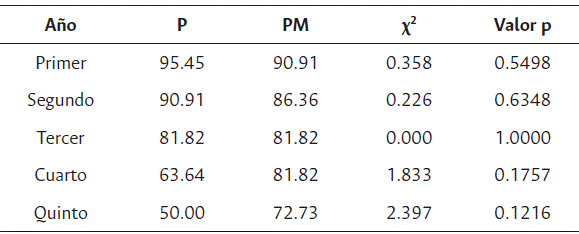
El crecimiento de las plantas, medido con su altura de los años 1 al 5 mostró una diferencia numérica a favor del tratamiento de protección y microclima (PM) que llegó a ser estadísticamente significativa los años 2, 3 y 4 (p < 0.05; Tabla 2). Se analizó también el ancho del dosel a los 5 años posteriores al trasplante, y su resultado arrojó un mayor diámetro del dosel para el tratamiento protección con microclima (PM 46.81 cm) que para protección (P 31.54 cm; p = 0.0325).
Tabla 2 Altura de las plantas de P. microphylla con tratamiento de protección (P) y con protección más microclima (PM)
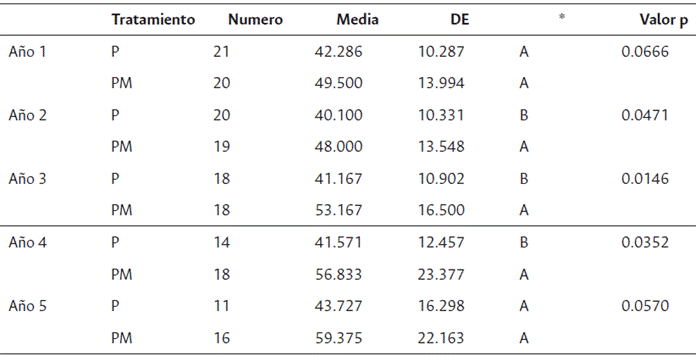
Desviación estándar = DE.
* Letras diferentes indican diferencia significativa para un valor p menor o igual obtenido.
Cambios en microclima y reclutamiento de otras especies
Se encontró diferencia en el periodo de mayor temperatura esperada del suelo, siendo mayor para el tratamiento de protección (P) en comparación con el de suelo bajo tratamiento de microclima (P 42.7 °C, PM 38.9 °C; p = 0.0110). La humedad del suelo dentro de 24 horas después de evento de lluvia superior a 25 mm fue mayor en el tratamiento de microclima que en el de protección (PM 21.04 % vs. P 16.08 %; p = 0.0018).
Un resultado que no se tenía contemplado fue el reclutamiento de especies que ocurrió en el terreno degradado, posiblemente por la barrera física que representaron las plantas trasplantadas, su protección y las ramas para proporcionar microclima a parte de los tratamientos. Así pues, se evaluó el reclutamiento de especies perennes: se encontraron más plantas alrededor de las plantas con microclima (PM 3.15) que en los parches de plantas con solo protección (P 0.52; p < 0.0001).
En un trabajo al norte-centro de Sonora, reportan supervivencia de 33% a tres años post trasplante de P. microphylla, con obra de suelo para retención de humedad, riego en la época seca y sin protección (Martín-Rivera et al., 2001). En Arizona, EUA, no tuvieron supervivencia al cuarto año de seguimiento de 1008 plantas de P. microphylla, que germinaron de manera natural con las lluvias en terreno conservado y excluido al pastoreo de animales domésticos (Bowers et al., 2004). En este estudio, los riegos de los primeros 200 días y la protección contra herbivoría pueden haber sido clave para tener plantas vivas a los 5 años. En condiciones naturales se han encontrado la mayoría de las plántulas de P. microphylla refugiadas bajo plantas perennes (McAuliffe, 1986), esto puede significar que el microclima y protección les puede ayudar a sobrevivir más tiempo que las plantas que germinaron en los espacios abiertos.
Dentro del Desierto Sonorense, en Arizona, EUA, la supervivencia a los dos años de P. microphylla fue de 55 %, con la aplicación de riego en la época seca (de mayo a julio) de 3 l por planta cada 15 días, además de proveer protección con malla pollera de 70 cm de alto y material vegetal muerto para proveer microclima (Abella et al., 2015). Lo anterior tiene similitudes con nuestro protocolo en la protección y el microclima, aunque Abella et al. (2015) aplicaron riegos en 2 años de época seca, a diferencia de nosotros, con solo los primeros 200 días, y la duración de nuestro trabajo es de 5 años con resultados de supervivencia muy buenos (P 50 % y PM 72 %; Tabla 1).
Discusión
El riego de 2 l de agua, tanto quincenal como semanal, no favoreció la supervivencia en plantas sin protección. El papel de la herbivoría en terrenos degradados podría ser más limitante que los riegos aplicados en este estudio. Por otro laso en trabajos previos en nuestro sitio de estudio de reforestación con P. microphylla, la supervivencia al año de trasplante fue 43 % con protección y 1.8 % sin protección (Sosa- Castañeda et al., 2019). Además, durante el primer año ocurren las mayores tasas de mortalidad: 15 especies estudiadas en el norte del Desierto Sonorense tuvieron una supervivencia al primer año de 3.7 %, y 1.2 % para P. microphylla (Bowers et al., 2004).
Trabajos previos reportan para P. microphylla a los 90 días 40 y 22 cm de alto, con y sin protección (Sosa-Castañeda et al., 2019). Estudios similares a 2 años no reportan el crecimiento en altura de P. microphylla (Abella et al., 2015). En un trabajo al norte- centro de Sonora, con obra de suelo, riego durante la época seca y sin protección, se reportan altura a 3 años post trasplante, de manera general para tres especies de árboles, mezquite (Prosopis spp.), palo verde (P. microphylla) y palo fierro (Olneya tesota) de 30 a 137 cm, donde el mezquite fue la especie de mayor talla (Martín-Rivera et al., 2001).
La altas temperaturas y periodos de sequía influyen en el establecimiento de plantas en zonas áridas (Whitford, 2002). Sosa-Castañeda et al. (2019) reportan 17.7° C menos de temperatura del suelo en refugios protectores que circundaban a escasos centímetros la planta, en comparación con el suelo de plantas trasplantadas sin protección. En el presente estudio el microclima se extendió a una mayor área de 1 m2 con ramas, y se encontró además mayor humedad del suelo 24 horas después de un evento de lluvia de verano de al menos 25 mm.
Por otra parte, en zonas áridas se ha encontrado que un microambiente favorece el establecimiento de plantas (Xie et al., 2017). Al mejorar el microambiente se favorece la supervivencia y crecimiento de las plantas, y permite el establecimiento de otras especies perennes (Whitford, 2002). Lo anterior concuerda con los resultados de mayor reclutamiento de especies perenes en los parches de microclima.
Trabajos futuros podrían considerar otras especies de árboles y arbustos del Desierto Sonorense (Celaya- Michel et al., 2020), así como estrategias económicas que busquen la restauración ecológica mediante la reforestación, la mejora de condiciones del suelo o la siembra directa con semillas en parches con microclima de ramas que permitan recuperar terrenos degradados áridos (Abella et al., 2015).
Conclusiones
La herbivoría sobre Parkinsonia microphylla en terreno degradado es muy severa, ya que ocasiona bajas tasas de supervivencia al año a pesar de la aplicación de riegos semanales y quincenales. La protección contra herbivoría y el microclima de ramas de poda rodeando a Parkinsonia microphylla favorece la supervivencia y el crecimiento de las plantas cinco años post trasplante. Considerar el proveer un microclima en programas de reforestación podría ayudar a incrementar la supervivencia y crecimiento de las plantas.