Introducción
La subregión de los Montes de María, ubicada en el Caribe colombiano está constituida por ocho municipios del departamento de Sucre y siete del departamento de Bolívar. Es una vasta extensión de estribaciones montañosas donde se pueden encontrar «descendientes de los negros cimarrones que escaparon a estas montañas, de tribus indígenas Zenú y Chimila que se resistieron al dominio de los conquistadores y de algunos españoles» (Fucude et al., 2020, p. 19). Todo este proceso de intercambio y mestización a partir del desplazamiento a causa de las violencias son los pilares para la diversidad cultural y musical del territorio montemariano.
El desarrollo del conflicto armado en Colombia, el cual «se puede ubicar temporalmente a finales de la década de 1950 y comienzos de la década de 1960, momento en el cual el país experimenta la transición de una violencia de carácter bipartidista a una violencia guerrillera» (Ibagón y Echeverry, 2021, p. 7), impulsado en gran medida por el conflicto por la tenencia de las tierras en departamentos como Sucre y subregiones como los Montes de María, así como la poca presencia del Estado, son los responsables de la violencia que ha generado sufrimiento y dolor en los habitantes de la costa norte colombiana. El municipio de Ovejas, Sucre, hoy territorio de construcción de paz, ha vivido el conflicto armado de todos los actores. Organizaciones armadas ilegales como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), grupos paramilitares como el Bloque Héroes de Montes de María y, más recientemente, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) han incursionado y desarrollado acciones militares en la jurisdicción del municipio.
La larga presencia de estos actores armados ilegales, iniciada «desde finales de los años 80s [sic] con la aparición en el Caribe de organizaciones como la Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)» (Buelvas, 2023, p. 9) ha causado afectaciones a la población civil, tales como homicidios, secuestros, masacres, reclutamiento forzado, desaparición forzada y desplazamiento forzado. En Colombia, este último constituye el mayor hecho victimizante contra la población. Según cifras del Registro Único de Víctimas, se registran 8 258 460 víctimas en todo el territorio nacional (Unidad para las Víctimas, s. f. a).
En los Montes de María el conflicto armado ha estado presente en la vida cotidiana de las comunidades. Las mujeres, junto con sus familias y vecinos, han sido obligadas a desplazarse, lo que ha generado profundas heridas físicas y psicosociales. Esta situación ha llevado a grupos de personas de la comunidad a desarrollar procesos colectivos que ayuden a sobrellevar las problemáticas locales, así como procesos productivos y políticos que apalancan soluciones a problemáticas más estructurales.
A la luz de este doloroso escenario surgen procesos organizativos como el colectivo Cocinando Ideas, nacido de la mano del componente de fortalecimiento organizacional del proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios a mediados de 2021 y formalizado legalmente como corporación en 2023. Conformado por quince mujeres sobrevivientes del conflicto armado que han consolidado su trabajo a partir de la comida tradicional como motor principal de su economía y como elemento de mediación psicosocial para sanar heridas dejadas por el conflicto social y armado que aún pervive en este territorio. Su objetivo como organización se basa en promover el servicio social y comunitario entre sus asociados, propender por el trabajo en equipo y el respeto entre sus integrantes, teniendo como eje principal la gastronomía, la culinaria y el cuidado del medio ambiente. Este grupo de mujeres, a su vez, hace parte de la organización de mujeres Narrar para Vivir, la cual:
En sus propias palabras, es «la red de mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia por conflicto armado interno de los 15 municipios de la región de los Montes de María. La organización agrupa a 840 mujeres que decidieron organizarse, desde el año 2000, como estrategia de resistencia civil de las mujeres y como una forma de superación del dolor y de la pérdida del sentido de la vida, y una vía para procesar los duelos postergados por perder a sus seres queridos» (Unidad para las Víctimas, s. f. b).
Las mujeres participantes habitan en el municipio de Ovejas y actualmente se reúnen periódicamente para participar de talleres y encuentros psicosociales en los cuales el elemento central es la cocina, y alrededor de ella se tejen diferentes tipos de ideas en bien del grupo y la comunidad. Más recientemente se ha logrado que a través de la preparación de alimentos este grupo de mujeres pueda también obtener ingresos económicos para ellas y sus familias. Así pues, la labor de la cocina pasa a ser el factor principal para el reconocimiento como mujeres del campo, como lazo fundamental para mantener vivas las tradiciones culinarias del contexto rural: «en las cocinas ―centro de actividades de las casas y de sus vidas― no solo se preparan los alimentos, sino que se cocina memoria y resistencia al desarraigo» (Ruiz, 2015, p. 119).
En ese sentido, en este artículo se busca analizar las formas de mediación psicosocial y simbólica que han emergido en el territorio como resultado del proceso de resistencia y construcción de paz territorial de las organizaciones de mujeres en el municipio de Ovejas, más exactamente, las mujeres del colectivo Cocinando Ideas. En este caso, las mediaciones psicosociales son la base para entender el proceso de re-existencia y sobrevivencia de este grupo de mujeres, en la medida que, a partir de estas se resignifican los espacios y quehaceres diarios como estrategias de transformación para sus vidas, sus familias y su comunidad.
El análisis parte del empoderamiento de mujeres sobrevivientes del conflicto armado, víctimas y lideresas constructoras de procesos de paz en el municipio de Ovejas, cuya perspectiva de la paz territorial:
Es el proceso de transformación de los territorios en clave de justicia social, a partir del reconocimiento las trayectorias históricas de los sujetos allí actuantes y las diversas características de los conflictos existentes, mediado por sendas apuestas de auto-organización social, económica, cultural y ambiental protagonizados por las comunidades. La paz territorial como proceso implica la consideración de múltiples dimensiones y múltiples escalas para la acción política, las cuales permitan el tránsito hacia otras territorialidades, otras formas de apropiar/vivir/sentir el espacio que finquen el interés en el logro del bien común, el buen vivir y un futuro colectivo posible, aquel en el que la vida se coloque por encima de todo (Bautista, 2017, p. 109).
Asimismo, se busca comprender cómo a través de cocinar y preparar alimentos tradicionales como la pava de ají, el mote de queso, el sancocho de gallina, el arroz de coco, el cabeza de gato, entre otros, las mujeres ovejeras construyen actos de resistencia, tanto en términos organizativos como económicos, culturales y comunitarios.
1. La cocina, la paz y lo político
En la intimidad de los hogares y en espacios comunitarios, la cocina a lo largo de la historia ha representado un lugar de encuentro y cuidado, un espacio simbólico, político y cultural, un escenario de diálogo y construcción de paz que ha permitido reconocer y contar la historia de una sociedad. La cocina cuenta historias del territorio, los alimentos y sus preparaciones son memorias intergeneracionales de la tierra y sus habitantes, configurando un espacio que expresa y simboliza costumbres culturales, representaciones sociales y estructuras que permiten a las mujeres ejercer un rol significativo en este espacio (Del Campo y Navarro, 2012), el cual se politiza en la medida que se toma consciencia del soporte vital que este brinda, tanto a la familia como a la comunidad.
Frente a la paz existen múltiples definiciones, algunas que van más allá de la ausencia de confrontación (Galtung, 2003), otras que reconocen el conflicto como parte de lo humano y, por tanto, plantean que la paz no es igual a la ausencia de conflicto (Muñoz, 2004), y perspectivas que relacionan la paz con las posibilidades de despliegue de las potencialidades de los sujetos (Galtung, 2003; López, 2021) y las «emergencias con diversos significados y contenidos que tendrán siempre un carácter imperfecto» (López 2021).
A partir de diferentes estudios y reflexiones alrededor de la cocina y los significados individuales y colectivos, esta puede ser entendida como un espacio de construcción de paz y empoderamiento de las mujeres (Almanza y Parra, 2017). La práctica de la cocina se puede entender como un proceso simbólico que aporta a esa paz imperfecta que narra las identidades y memorias de un territorio, que sirve de escenario para nombrar las desigualdades que se relacionan directamente con el alimento y las dinámicas territoriales. Por ello, la cocina configura un espacio político de enunciación y denuncia, un espacio de participación familiar y comunitaria que aporta a la construcción de memorias y paz mediante la juntanza y movilización de sentidos y sentires en relación con sus propias realidades y contextos habitados como mujeres:
El que el alimento más allá de ser desempeñado mediante un rol doméstico también es capaz de configurar un orden social en que las personas tienen hambre; la comida es un elemento que todos tenemos en común y esto permitió que las nuevas representaciones sociales fueran parte fundamental de lo que hoy son las mujeres que construyen paz a través de sus platos y recetas (Cubaque, 2021. p. 11).
Por otro lado, la cocina y la comida también es entendida como un dispositivo que comunica y construye memoria. La comida es «un sistema de comunicación, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, de situaciones, de conductas» (Barthes, 2006, p. 215). Así pues, se reconoce la práctica de la cocina como un elemento que permite diferentes formas de sanar tanto individual como colectivamente y se convierte en un espacio de construcción de memoria.
La cocina representa también un espacio político, entendiendo lo político como lo público, lo común a todos, el vivir juntos en medio de la diferencia y la pluralidad (Arendt, 1997), un espacio en el cual las mujeres traen recurrentemente aquellos referentes del pasado al presente para construir el futuro (Ruiz, 2015).
La cocina se convirtió en este caso en una herramienta para recuperar el poder sobre ellas mismas y así mismo transmitirlo a otros a través del amor y el alivio. El cuerpo es portador de estos conocimientos culinarios y con ello la cultura; el poder de cocinar para muchos lo hace especial porque se configuran nuevas estructuras sociales (Cubaque, 2021, p. 82).
La cocina es un espacio que va más allá de la producción de alimentos, ya que permite la transmisión de un legado familiar, social y cultural, permite un espacio para circular sus memorias de resistencia y paz, y para las mujeres es significativo porque permite transformar, sanar y construir su identidad individual y colectiva. La cocina ha permitido el encuentro entre pares, es decir, entre mujeres que generalmente comparten un espacio-tiempo y que encuentran en la cocina un lugar para reconocer en la historia de otras su propia historia y así construir su propio posicionamiento político (Carmona, 2019), sanar de manera colectiva y encontrar apoyo para resistir y crear nuevas posibilidades desde el encuentro.
2. Marco metodológico
Este artículo hace parte del proyecto de investigación Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios, desarrollado en marco del programa Colombia Científica, Reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia, Universidad de Caldas. El enfoque es de tipo cualitativo y tiene un planteamiento metodológico que articula la perspectiva construccionista y la investigación acción participativa (IAP).
En términos generales, se propusieron tres momentos: el primero se centró en la caracterización social del territorio; en el segundo se realizó la caracterización de las conflictividades; y finalmente, se desarrolló la caracterización de las mediaciones. Este artículo incorpora elementos de los tres momentos, pero se centra en el último, identificando algunos procesos de mediación, entre los que se destaca el trabajo de las mujeres del colectivo Cocinando Ideas, quienes han encontrado en la cocina un escenario de mediación psicosocial y simbólica.
El colectivo está conformado por cerca de quince mujeres sobrevivientes del conflicto armado, cuyo rango de edad está entre los 13 y los 68 años, en su gran mayoría dedicadas a las labores del hogar, al oficio del tabaco, la agricultura y la preparación de alimentos, procedentes de diferentes corregimientos y barrios del municipio de Ovejas, Sucre.
Este artículo se adhiere teóricamente a los postulados del posicionamiento político. Las preguntas que orientaron los encuentros fueron: ¿cómo puede la cocina convertirse en un espacio político y en un elemento de mediación para las mujeres sobrevivientes del conflicto armado? y ¿cómo puede comprenderse la paz desde una perspectiva del cuidado cotidiano?
Para el proceso de recolección de información con las integrantes de este colectivo se desarrollaron una serie de cinco talleres pedagógicos, donde se generaron espacios de conversación informal, de expresiones a través del arte, empleando para ello el dibujo y el teatro, y cinco encuentros formativos a través de la participación de las mujeres en el Diplomado en Conflictividades y Capacidades Políticas para la Construcción de Paz en los Territorios, orientado desde la Universidad de Caldas y el programa Colombia Científica, donde también emergieron relatos e historias de vida en torno a lo que ha sido el papel de las mujeres en los procesos de construcción de paz.
El tipo de análisis realizado se centró en el análisis del discurso, a partir del cual se establecieron categorías emergentes, empleando para ello un proceso de codificación a partir de los conceptos más reiterativos, tanto en los textos como en los dibujos y representaciones de las mujeres.
Los principales temas de interés se centran en cinco ideas: la primera hace referencia a la cocina como espacio político y los procesos que desde allí vienen tejiendo las mujeres en el territorio; la segunda tiene que ver con la manera como el acto de cocinar genera espacios que permiten sentipensar no solo el conflicto y sus impactos, sino también la paz y lo que ellas han hecho y pueden hacer al respecto; la tercera idea destaca un elemento simbólico para las mujeres, como lo es la olla comunitaria, haciendo referencia a la manera como esta ha estado presente en los diferentes momentos del colectivo y lo que significa para ellas; el cuarto elemento está relacionado a la manera como la cocina se convierte para las mujeres en una forma de mediación psicosocial y simbólica; finalmente, se plantea una idea de paz comprendida a partir del cuidado cotidiano.
3. Resultados
En los diferentes ejercicios realizados con las mujeres del Colectivo Cocinando Ideas se pudieron evidenciar algunas maneras particulares en las que estas mujeres han venido construyendo su propio lugar de ubicación político. A esta construcción Carlos Echavarría y Diana Carmona (2017) la denominan posicionamiento político, y plantean que se refiere a una práctica social discursiva donde los participantes tienen una serie de ubicaciones específicas que delimitan su lugar de comprensión de la política. En este sentido, las mujeres se han posicionado políticamente desde su lucha para ser reconocidas como agentes que han contribuido a la transformación social, siendo portavoces de sus historias y las de otras mujeres que han aportado a la paz en sus contextos familiares, comunitarios y sociales.
3.1 La cocina como espacio político
Colombia es un territorio bañado por la biodiversidad y la multiculturalidad, sin embargo, ha sido un territorio en el que la guerra y múltiples conflictividades se han instalado en las dinámicas sociopolíticas del país. Alrededor del alimento se mezclan saberes ancestrales, culturales, memorias y legados que se han mantenido vivos por medio del cuidado y el compartir los saberes al interior de la cocina, un espacio que se convierte en refugio, en lugar de bienvenida, en posibilidad de ser y estar con otros y otras, aún en territorios donde pervive la violencia: «Nosotras nunca hemos dejado de cocinar, este ha sido un lugar muy importante en la casa, porque nos quitamos el hambre y así cuido a mi familia y de paso a los vecinos cuando no tienen que comer, en la olla se multiplican los alimentos por eso nunca dejamos de cocinar para mantenernos un poquito más unidos» (comunicación personal, MU-11, febrero 4, 2022).
Es así que en un territorio hostil se hace imprescindible la defensa de la vida y el derecho a soñar para seguir resistiendo. En la vida pública y privada de las mujeres históricamente se han definido unos lugares de enunciación y reconocimiento. Mediante el proceso construido con las mujeres integrantes del Colectivo Cocinando Ideas la cocina se ha posicionado como un espacio político muy importante en procesos de mediación individual, familiar y colectivo. Argumentamos que es un espacio político en tanto permite la colectividad y la asociación. La cocina requiere de todo un sistema colectivo para que la semilla pueda convertirse en alimento, este proceso moviliza interacciones sociales, construcción de sentidos y sentires en la vida comunitaria, procesos de organización y de re-existencia: «La cocina mueve la familia, mueve la comunidad, porque cada quien en su parcela siembra los alimentos, los intercambiamos y luego en la cocina es que ocurre la magia, allá es donde las cosas quedan bien ricas, porque también se cocina con amor, uno le cocina a la gente que quiere y siempre termina alcanzando pa’ todo el que llegue» (comunicación personal, MR-2, marzo 19, 2022).
Las mujeres del colectivo Cocinando Ideas relatan que la cocina es el primer lugar que construyen y en el que se agrupa la familia y la comunidad. Esto se encuentra en la línea de lo planteado por Marta Ruiz (2015), que afirma que la cocina, «como conjunto de saberes y actividades destinadas a la alimentación- se entiende como un espacio cotidiano de reproducción de la memoria y de resistencia social y simbólica» (p. 115). Mediante el cocinar los alimentos y el compartir la palabra se crean ejercicios de memorias que evocan tiempos pasados, reflexiones e historias del presente, así como la visualización de estrategias para habitar sus territorios de manera más equitativa y en bienestar. En este sentido, el uso del lenguaje en la interacción que se da en el espacio de la cocina permite a las mujeres expresarse libremente y sentir que tienen un lugar, que construyen una identidad basada en la importancia de alimentar y cuidar de sí y de otros, lo cual encuentra fundamento en las teorías del posicionamiento, las cuales proponen que la identidad se produce discursivamente (Davies y Harré, 2007) y en escenarios sociales (Carmona, 2019).
Respecto a dichos escenarios, el municipio de Ovejas está cobijado por la cultura montemariana, una mezcla indígena y afrocolombiana que se expresa por medio de la cocina, en la que se mezclan sabores y memorias de un legado que ha sido transmitido de generación en generación como un tesoro guardado por las mujeres. Desde el Colectivo Cocinando Ideas asumen la cocina como un espacio que han habitado la mayor parte de sus vidas, desde que eran niñas hasta su edad adulta, reconociéndolo como un lugar para la socialización y el aprendizaje: «Todo lo que yo sé de cocina me lo enseñó mi mamá y a ella se lo enseñó mi abuela, es como una tradición de las mujeres, uno sí le enseñas a sus hijos varones a cocinar, pero las mujeres se conectan como más» (comunicación personal, MR-14, octubre 30, 2021).
La cotidianidad como espacio de construcción conjunta representa la posibilidad de tejer acciones colectivas en la interacción constante con otras y otros que comparten un espacio geográfico y simbólico. Al respecto, a partir del posicionamiento político se plantea que «la manera como se estructuran los lugares de ubicación política es en gran parte estipulada por la cultura» (Carmona, 2019, p. 347). Es así que en la transmisión de conocimientos que se da en torno a la cocina se van estableciendo ciertos roles. Si bien desde las teorías del posicionamiento político se plantea que dichos roles son cambiantes y pueden reconstruirse, en el contexto montemariano aún se conserva una diferenciación muy marcada entre las labores asignadas a lo femenino y lo masculino.
Para el caso de las mujeres, el lugar que asumen por medio de la preparación de diferentes alimentos y recetas es el de ejercer sus dinámicas y compartir sus discursos; la cocina les permite tener un espacio para el ejercicio de la oralidad y de la expresión de sus más profundos sentires: «La cocina nos sirve para vivir, para alimentarnos, pero también para tener un espacio de nosotras, de poder encontrarnos y así seguir aprendiendo nuevas recetas y otras historias del pueblo» (comunicación personal, MR-14, abril 29, 2022).
En este sentido, las mujeres sienten la cocina como una experiencia que atraviesa los sentidos y como un lugar de encuentro y preservación de legados y memorias. Se transforma entonces el significado de la cocina para las mujeres del colectivo Cocinando Ideas, para quienes esta no se cataloga como un espacio de esclavitud, de servir a otros, de oficio doméstico o de supervivencia, sino que permite a las mujeres resignificar sus experiencias vitales y formar lazos de apoyo y sororidad femeninos. Este asunto permite evidenciar que la manera en que significamos ciertos lugares, cómo nos ubicamos en ellos y los discursos que sobre ellos creamos corresponden a un «proceso colectivo y dinámico por el que los significados se construyen, se adquieren y se transforman» (Gálvez, 2004, p. 83). Esto implica que, aunque los conocimientos que se transmitan de una generación a otra al interior de la cocina sean los mismos, la manera en que se significa la cocina es cambiante.
3.2 Cocinar sentipensando la conflictividad y la paz
La cocina ha estado presente en la vida de las mujeres desde su infancia. Recordar comidas y alimentos de una época en particular evoca también las realidades sociales de dicha época, para el caso de muchos territorios colombianos, realidades relacionadas con el conflicto armado. Así lo expresa una de las mujeres:
Había un palo de mamón, mi papá tenía un horno ahí debajo del palo de mamón y asaba galletas, un horno artesanal, y ahí asaba galletas. Nosotros nos las robábamos y nos subíamos arriba del palo de mamón a comernos las galletas. Eran tiempos muy bonitos y muy chéveres porque no teníamos miedo a nada, yo sí, ahora sí soy miedosa, pero antes no, antes todo era chévere, antes de la guerra y el desplazamiento (comunicación personal, MU-6, agosto 29, 2022).
Indudablemente, el conflicto armado ha dejado secuelas en muchas comunidades que incluso hoy continúan viviendo con miedo y añorando una paz que, en la región de los Montes de María, después de cinco años de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, aún no se vislumbra. Hablar sobre estos temas no es fácil para las comunidades, sin embargo, se puede advertir que hablar de ello en torno a la comida ha sido un asunto más fluido y tranquilo: «El alimento como acto socializador que permite entablar relaciones o espacios de confianza posibilita que los sujetos, pongan en la mesa asuntos concernientes a su vereda, su vida familiar o vecinal; lo cual, hace posible debatir en plenaria diferentes asuntos de forma pacífica y aportar algunas alternativas de solución entre todos» (Sierra, 2019, p. 39).
Y esto es justamente lo que ha venido ocurriendo con las mujeres del Colectivo Cocinando Ideas. En torno a la cocina han encontrado una posibilidad de compartir sus historias, no solo de sufrimiento, sino también las historias referidas a la forma como lo han afrontado y a las maneras como han ayudado a otras mujeres a hacer frente a esas dificultades. Así mismo, otro sentimiento que emerge al hablar de la conflictividad es la nostalgia.
Me dio sentimiento, porque no teníamos para comer así carne, entonces mi mamá cogía el repollo y lo picaba, hacía una salsa de tomate y se la echaba al repollo, y eso nos lo servía con la yuca y el ñame y esas cosas […]. Y me da como sentimiento recordar esas cosas porque eso era lindo antes, uno no tenía tantas preocupaciones de la guerra y eso, me da mucho sentimiento por eso (comunicación personal, MU-6, septiembre 10, 2021).
Aparecen en este y otros testimonios algunos aprendizajes y legados familiares en torno a la comida; como lo plantea Ruiz (2015): «La capacidad creadora desarrollada para huir de la escasez y la precariedad incluye tener presentes los saberes previamente adquiridos» (p. 122). Para el caso particular con el Colectivo Cocinando Ideas, recordar el pasado y con él las situaciones de dificultades económicas hace que las mujeres piensen y sientan maneras alternativas de afrontarlas.
Estas nuevas formas no solo tienen que ver con la supervivencia, sino también con la manera en que se dota de sentido una nueva realidad. Esto nos lleva a pensar en lo que ha implicado para muchas mujeres construir una nueva vida posterior a situaciones de desplazamiento forzado, «una nueva forma de habitar la identidad a través de la comida y la cocina» (Ruiz, 2015, p. 122). En la línea de lo planteado, una de las mujeres del Colectivo Cocinando Ideas expresa:
Hace 23 años que me desplacé, esta foto es de mi familia, éramos muchos, hoy en día me llena de tristeza, me duele, pero también me llena de orgullo, de amor y de cariño porque hoy en día no soy esta, sino soy otra, a pesar de mis años que tengo. Por eso traje esta foto, pa’ que todo el mundo la mire, lo que sufrió mi familia. Y no solamente la mía, porque nosotros hicimos una camilla, así llegamos nosotros, un solo carrito y éramos como tres mil personas para subirnos, si sería que en ese carrito cabíamos todos, no. El que no conoce el desplazamiento, el que no ha visto el desplazamiento, el que no lo ha vivido, el que no lo ha sufrido, de pronto no se da de cuenta que es duro (comunicación personal, MU-8, febrero 4, 2022).
Las distintas conflictividades que se han vivido en el municipio de Ovejas, Sucre, generan en las mujeres sentimientos de desarraigo, dolor, tristeza y nostalgia. No obstante, les permite además reconocer las transformaciones que han experimentado y los aprendizajes que han tenido. Para el caso de este colectivo, todo ello ha ido girando en torno a la cocina: «En la alimentación se cristalizan las experiencias vividas, en este caso las desigualdades, las injusticias y las dificultades encontradas, pero también las potencialidades y esperanzas del grupo de mujeres ante la nueva situación» (Ruiz, 2015, p. 117).
En este mismo sentido, otra de las mujeres del colectivo comparte cómo, a pesar de la precariedad que experimentaron en cierto momento y los impactos negativos del conflicto armado en sus vidas y las de sus familias, tienen la capacidad de reconocer algunos aspectos positivos derivados de dichas experiencias:
Acordarme de esas cosas trae sentimientos, porque son cosas que uno vivió y fue como que a pesar de que no había abundancia de cosas, este, era bonito, era muy lindo porque las cosas que uno tenía antes de la guerra y de todo lo que pasó. Yo digo, qué pasaría si no hubiera habido guerra, no hubiese habido desplazamiento, nosotros estuviésemos mejor, […] pero no tuviéramos el conocimiento que tenemos hoy en día (comunicación personal, MR-5, marzo 19, 2022).
Estas nuevas situaciones a las que se han visto abocadas las mujeres han permitido un proceso de reflexividad en ellas, en tanto reconocen lo que ha implicado la vivencia del conflicto armado, pero al tiempo han ido encontrando en la cocina una posibilidad para la tramitación de los conflictos, para acercarse entre ellas y compartir historias comunes, para ir recuperando la confianza y organizarse en torno a sueños que piensan y sienten como colectivos. Como lo afirma una de ellas: «Sentir y pensar son las soluciones de un largo proceso» (comunicación personal, MR-5, octubre 30, 2021).
3.3 La olla comunitaria como símbolo de justicia social
Los sueños colectivos suelen representarse para las mujeres en un elemento con alto sentido cultural e histórico, como lo es la Olla Comunitaria. En el contexto colombiano y en muchos contextos latinoamericanos, una olla comunitaria es un alimento que se prepara en una olla de gran tamaño, en la cual generalmente hay ingredientes aportados por distintas personas de la comunidad; es una preparación que se realiza también entre varias personas, cada una aporta desde sus capacidades y conocimientos para elaborar una comida que posteriormente es distribuida entre todos y todas las asistentes: «Siempre que Narrar para Vivir tenía eventos era la olla comunitaria, esa olla está allá en la sede. Siempre Narrar se constituye en la olla comunitaria […]. Siempre hemos hecho la olla comunitaria. […] Ahí hacíamos pescado, yuca, ñame, suero, ahí en el pozo nos reuníamos, tomábamos fotos y de todo. Lo hacíamos entre todas ahí» (comunicación personal, MR-1, abril 29, 2022).
Como puede leerse en el relato, hay una organización de mujeres que nace y se constituye a partir de la olla comunitaria, esto implica que su importancia está representada no solo en el ámbito colectivo, sino también organizativo y político, puesto que en torno a la acción de cocinar conjuntamente se tejen otro tipo de relaciones, se discuten temas de interés para la comunidad e incluso se piensan alternativas de solución a las problemáticas de cada contexto. Simbólicamente, el hecho de poder participar todos de la elaboración de los alimentos tiene implicaciones en términos de sentir que se pertenece a una colectividad y que se es tenido en cuenta: «El que se una un grupo de personas y entre todas consigan los insumos para una comida, la preparan y la consuman, implica elementos como la colaboración mutua, el intercambio de conocimientos, el diálogo, el aprendizaje y la retroalimentación (entre otros)» (Bernal, 2019, p. 66).
Además de lo anterior, la olla comunitaria constituye un elemento que aporta a la justicia y a la equidad, en el sentido en que todas las personas tienen acceso a ella, el alimento que allí se prepara es distribuido entre todos los asistentes, dando así la oportunidad a todas las personas de que puedan alimentarse, sin importar qué tanto aportó cada uno o si hubo personas que no pudieron aportar. Es un asunto que une esfuerzos de muchos, de acuerdo a sus posibilidades, y brinda bienestar a todos. Una muestra de ello lo cuenta una de las mujeres:
Yo fui a la entrega de la sede de Narrar para Vivir. Cuando eso estaba el presidente Santos, y la olla fue gigante, tremenda olla, eso era una olla grandisísima, esa olla de sopa la hicimos entre todas las mujeres de todo el departamento que fuimos. Bueno, bajó el presidente; y el presidente Santos a todas las mujeres les sirvió, él les sirvió las sopas a las mujeres. Y siempre que hay cualquier cosa, es la olla comunitaria, eso cabe una cantidad de sopa ahí, alcanza para todo el mundo (comunicación personal, MU-6, agosto 29, 2022).
Así pues, la olla comunitaria es una representación del bien común. La participación de las mujeres en dichas iniciativas es un asunto que ha sido tradición y que se ha ido heredando. Es por ello que vale la pena reconocer el papel que las mujeres han tenido en diferentes procesos y luchas sociales, en muchos casos, desde actividades relacionadas con el cuidado, pero que han sido determinantes para los logros alcanzados. Por ejemplo, en las luchas campesinas que se vivieron en el territorio Montemariano o, recientemente, en el estallido social ocurrido en Colombia, donde las ollas comunitarias también se constituyeron en un elemento de resistencia:
Las ollas comunitarias y las mujeres que las sostienen, han estado, están y estarán siempre resistiendo en los barrios del país. Son ejemplo de cuidado, comunidad, resistencia colectiva, del encuentro de saberes ancestrales y populares, pero también son espacios en donde se gestan pensamientos y acciones de cambio para Colombia, desde abajo, desde la gente. Que no quepa duda que la resistencia también se cocina con manos solidarias, olla y cuchara de palo (Neira, 2021, mayo 27).
Así pues, las mujeres han encontrado en el acto de cocinar, y particularmente en la olla comunitaria, una manera de encuentro, de solidaridad, de lucha colectiva, de participación y de organización al lado del fogón.
3.4 Cocinar como forma de mediación psicosocial y simbólica
De acuerdo con lo conversado con las mujeres, este tipo de «juntanza» -unión, encuentro- alrededor de la cocina ha permitido en ellas un despliegue de sus posibilidades de organización y capacitación en torno a temas de interés, pero, sobre todo, posibilidades de apoyo a otras mujeres con quienes comparten historias relacionadas con el sufrimiento. Las mujeres del Colectivo Cocinando Ideas hacen parte de la organización Narrar para Vivir, en cuya sede se desarrollaron los encuentros con las mujeres y se pudo conversar alrededor de un cartel que allí está fijado:
Para ese momento éramos mujeres que teníamos mucho dolor, tristeza, rabia, dolor, abandono del Estado, soledad. Y por todas estas emociones un día decidimos juntarnos, unirnos y empezar a contarnos nuestros dolores. Esta acción nos permitió darnos cuenta que podíamos sanarnos a través de la narrada, ya que cada vez que contábamos nuestras historias de vida se hacía más liviano nuestro sufrimiento.2
Como puede notarse, el hecho de unirse y conversar con otras mujeres se convierte en una forma de mediación, en tanto permite a las mujeres sentirse reconocidas en su dolor, en sus experiencias comunes, las cuales, al narrarse, van teniendo efectos transformadores. Las mediaciones «son posibles cuando las comunidades se unen para encontrar alternativas que generen vida y nuevas formas de lenguaje para relacionarse con los otros y favorecer la convivencia psicológica, social, cultural y política» (Sánchez, Rodríguez, Loaiza y Rincón, 2021, p. 93). En este caso, compartir y conversar de sus historias de dolor ha posibilitado una tramitación de esas emociones y la creación de nuevos sentidos, lo cual se relaciona también con la idea construccionista de que el lenguaje construye realidades. Desde la experiencia de estas mujeres se reconoce entonces en el lenguaje su función generativa (Gergen, Estrada y Diazgranados, 2007) y en la conversación su carácter reconstructivo (Carmona, 2019).
Otro elemento significativo es lo que ha implicado para las mujeres del colectivo Cocinando Ideas sentir que tienen un lugar en una organización social, habitar otros espacios diferentes al espacio privado del hogar. Esto hace que ellas asuman un compromiso que, más que personal, pasa a ser de orden social: «Estamos comprometidas, estamos conectadas, todas estamos ligadas. Este es como el tejido social, como la arañita que teje, si dejamos que una ramita se parta o se caiga se cayó todo. Esto es con compromiso» (comunicación personal, MU-12, septiembre 10, 2021).
Esta manera metafórica de referirse al trabajo colectivo y al vínculo que debe unir dicho trabajo con miras a una transformación social coincide con lo que menciona Jokabel Ramos (2018) cuando plantea que las mujeres «por medio de la palabra refuerzan su identidad y adquieren conciencia de su rol en la política, brindándoles la oportunidad de ser parte de un momento histórico que rompe esquemas y permite la transformación a nivel del país» (p. 61).
Finalmente, las mujeres han planteado que la cocina les ha permitido adquirir aprendizajes que antes no tenían, organizarse y tener una visión de futuro:
En el futuro vamos a tener un restaurante de Cocinando Ideas, donde cambiaríamos los platos de loza por loza de totumo, pa’ que la gente se pregunte: «¿a qué sabrá esa comida?» Ese día tendremos todo lo necesario para el restaurante, las mesas, las sillas, la estufa […], pero con cosas poquitas se empieza y poco a poco lo vamos a tener. […] Muchas tenemos el conocimiento en todo lo que se necesita para el futuro, pero en el presente ya estamos en el compromiso con algo bueno (comunicación personal, MU-8l, febrero 4, 2022).
El hecho de que las mujeres del colectivo Cocinando Ideas tengan esos planes es un elemento que vale la pena resaltar, puesto que en casos como este, en los que se ha pasado por situaciones de conflicto armado en las que la desesperanza es una constante y las ideas de futuro aparecen difusas, poder percibir en las mujeres un futuro posible constituye una evidencia de que los procesos de mediación psicosocial desde lo comunitario han venido dando resultados, se empieza a «ampliar el espectro a las prácticas comunitarias, no profesionalizantes y de apoyo mutuo que facilitan procesos de recuperación emocional y superación de la adversidad» (Martínez, 2018, p. 148).
Así pues, iniciativas como las del Colectivo Cocinando Ideas muestran otras maneras de incidencia social a partir de microacciones. Estas acciones constituyen «micropolíticas que se evidencian en las relaciones interpersonales, la formación y la reflexión sobre sus prácticas, las posturas críticas y el fortalecimiento de sus identidades» (Carvajal, Salazar y Castaño, 2002, p. 121). Si bien estas prácticas repercuten en microimpactos, es posible que abran puertas para procesos de macroincidencia donde se vinculen otros escenarios, actores e instituciones.
Por otro lado, el acto de cocinar se constituye para las mujeres del colectivo Cocinando Ideas en una forma de mediación simbólica hacia la construcción de paz, en la medida en que esta actividad vislumbra nuevas vías de reconstruir el tejido social entre la comunidad, formas y maneras distintas de re-existir en el territorio. El acto de cocinar es un acto mediador, esto sustentado en los planteamientos de María Sánchez et al. (2021, p.101) respecto a la medición simbólica, la cual definen como una acción metafórica que genera cierta reflexión entre las partes de un conflicto; en otras palabras, la cocina y la preparación de alimentos desempeña el papel de símbolo, en la medida en que contiene una representación común a todas las integrantes del colectivo.
Así se puede constatar a continuación en el ejercicio de una de las mujeres del colectivo Cocinando Ideas, en el cual se observa lo que en su sentir significa el proceso desarrollado a través de la producción de comida tradicional con el grupo de mujeres en el municipio de Ovejas:
Para mí el programa Cocinando Ideas me ha cambiado mi vida, en la forma de pensar en la convivencia con mis compañeras y en el trabajo en compañía, porque hemos aprendido a trabajar juntas, donde todas aportamos un poco de lo que todas sabemos y sin rencor de nada. Y en lo económico me ha servido para hacer y vender mis artesanías ya que me permite ganar un poco de dinero que me sirve para mí subsistir. También le agradecemos a Colombia Científica por el apoyo que nos está brindando a este grupo de mujeres gestoras de paz (comunicación personal, MR-4, transcripción dibujo, marzo 19, 2022).
En conjunto, la medicación, en este caso, el arte de la cocina desarrollada por «mujeres gestoras de paz», sus historias, sus experiencias y anécdotas, sus recetas y formas de cocinar, la historia de sus conflictos y de sus paces hacen alusión al cambio y a la transformación a través del símbolo que se representa en esas ganas de construcción colectiva de la paz en el territorio.
3.5 Paz como cuidado cotidiano
Se parte de la idea de que la paz implica cuidar de sí y de otros: «las prácticas de cuidado hacen parte de los fundamentos de las culturas de paz» (Bohórquez, Ochoa y Osorio, 2022, p. 126); asimismo, se constituye en la cotidianidad y se practica en colectivo. En este sentido, la paz como cuidado deja de ser un concepto y se convierte en una acción que se realiza día a día.
En el caso de las mujeres del colectivo Cocinando Ideas, la paz se materializa a través del acto de cocinar para sus familias y para la comunidad, lo que resalta una especie de lazo o conexión con el territorio y las gentes que lo habitan. Así pues, algunas mujeres del colectivo Cocinando Ideas señalan que aprender a cocinar siempre estuvo ligado a la tranquilidad de la familia, debido a estas pequeñas tareas del ámbito doméstico que se encargan en el hogar desde la niñez y al cuidado por parte de los mayores.
Mi mamá siempre le gustó la cocina, yo me pegaba detrás de ella, entonces, ella me decía «no te pegues porque te puedes quemar, se puede volteá la olla y te vas a quemar». Y yo, no, yo siempre estaba mirando a ver que hacía, qué le echaba. Y no utilizábamos cuchara, sino una mano de palo, un meneador, eso era lo que se utilizaba antes para cocinar, y utilizábamos cuchara de totumo. Todo el que pasaba llegaba y se le servía comida, y mi mamá no la vendía, sino a tó el que pasaba, le brindaban y siempre era así. Había unas hamacas ahí y el que quería echarse una siesta lo podía hacer, con el sol radiante. Esto me hace recordar la niñez, en ese entonces éramos muy felices, había paz, había tranquilidad, había alegría, había unión (comunicación personal, MU-6, octubre 30, 2021).
Como se observa, la paz en estas circunstancias tiene un arraigo en los sentimientos relacionado con lo colectivo, con el cuidado del otro, con el bienestar de la comunidad, con la construcción de paz en el territorio. Del mismo modo, para otras integrantes del colectivo Cocinando Ideas la paz se enfoca en otros aspectos que valen la pena resaltar. En esa medida, las mujeres plantearon su visión sobre lo que este concepto representa para ellas.
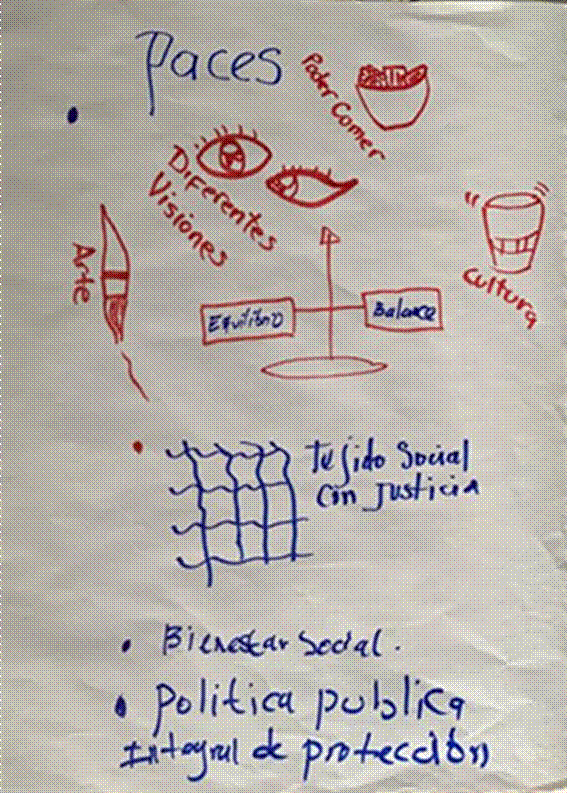
Fuente: cartel del taller en el marco del diplomado en Conflictividades y Capacidades Políticas para la Construcción de Paz en los Territorios
Gráfica 1 Realización de ejercicio de conceptualización de paces y conflictos.
Como se puede apreciar en la imagen, la conceptualización de la paz o las paces para las integrantes del colectivo Cocinando Ideas se configura a través del acceso a los derechos fundamentales, como lo es el derecho a alimentarse, el acceso a derechos de segunda generación, como el arte y la cultura, el bienestar social, el respeto a lo diferente y la justicia que brinde garantías de permanencia en el territorio. Todo ello se encuentra en congruencia con lo planteado por María Sánchez et al. (2021) cuando afirman que la mediación psicosocial se refiere a «conversar -o versar con- y comienza cuando las personas reconocen al otro o a la otra como diferente, pues cada uno tienen una historia de vida, una experiencia cotidiana y relacional que no puede ser igual ni semejante» (p. 98). En definitiva, la construcción de paz y la transición hacia las diferentes paces debe principalmente «desarrollar mecanismos que permitan la expresión legítima y pacífica de todos los sectores» (Arévalo, 2014, p. 144).
Por último, cuidar a través del acto de cocinar implica una mediación en tanto posibilita una «humanización de las relaciones que transforman y construyen nuevos significados, sentidos y prácticas en contexto y que, en últimas, conlleva a la deconstrucción de las violencias y a la consolidación del empoderamiento pacifista de los sujetos y las comunidades» (Sánchez et al., 2021, p. 95). El cocinar se constituye en una forma de perdonar, para el caso de las mujeres del colectivo Cocinando Ideas, poder compartir los alimentos con aquellos que alguna vez fueron los victimarios es reconocer en ellos su humanidad, es abrir posibilidades para el entre-nos.
Conclusiones
La cocina como espacio político remite a la idea de que este es un lugar tanto físico como simbólico en que se gestan espacios para el encuentro, la circulación de la palabra y la custodia de la memoria. Por medio de la cocina y las preparaciones se pone en conversación un legado cultural que pasa por reflexiones de orden geopolítico y cultural, ya que los alimentos, las semillas y las dinámicas de interacción alrededor de la cocina configuran un lugar de ubicación político para las mujeres, pues se empieza a reconocer la importancia de este espacio y con ella la importancia de las mujeres en los procesos de lucha y resistencia en sus territorios.
Sentipensar la cocina en un contexto de conflicto armado ha implicado para las mujeres reconocer no solo los sentimientos de tristeza, nostalgia, sufrimiento y desarraigo, sino también la manera en que han ido llenando de sentido sus nuevas realidades a partir del aprender de sus experiencias, lo que les ha posibilitado trascender del dolor a la esperanza, permitiéndose además la configuración de sueños colectivos con otras mujeres que han tenido vivencias similares.
Una de las representaciones más claras de lo que implica aportar a la paz desde el acto de cocinar lo constituye la olla comunitaria, en el sentido de que alrededor de ella se vivencian asuntos relacionados con la solidaridad y el compromiso social, preservando los vínculos que conforman la estructura comunitaria, entendida como el entramado de tejidos con los que se crean lazos de hermandad en el territorio.
La cocina se configura como forma de mediación psicosocial y simbólica para las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, en tanto permite espacios para compartir experiencias hechas palabra, para la expresión de sentimientos y la construcción de futuros posibles. Por otro lado, al ser una tarea conocida por todas desde temprana edad, la cocina y la preparación de alimentos se constituyen como ese componente fundamental para el encuentro y la protección mutua, como ese eje rector que invita a la transformación desde el arte de alimentar bocas, pero fundamentalmente almas.
La manera en que las mujeres del colectivo Cocinando Ideas conciben la cocina como espacio de protección y cuidado, tanto del entorno familiar y comunitario como del individual, remite a una idea de paz que se relaciona directamente con el cuidado cotidiano, una paz desde el reconocimiento de la condición de vulnerabilidad de lo humano, desde entornos de acogida para propios y extraños, para iguales y diferentes. Desde esta perspectiva, la paz no está afuera, no es una meta que se alcanza, la paz se construye en el día a día de cada hogar, vereda, barrio y comunidad.
Hablar de la cocina en relación con lo político y con la paz abre posibilidades para ampliar el campo de comprensión de lo que ha implicado el lugar de las mujeres, pasando de su invisibilización a su reconocimiento como sujeto político, del espacio de lo privado al espacio de lo público, de sus limitaciones a su capacidad creadora y resistente, posibilitando la configuración de nuevos sentidos que reconozcan no solo las normas y costumbres que se reproducen, sino también aquellas que se transforman.
En suma, para las mujeres del colectivo Cocinando Ideas, el hecho de juntarse para cocinar y narrar implica posicionarse políticamente, porque además de ser maneras de hacer frente a las crisis individuales, son maneras de enfrentar, tramitar y mediar las conflictividades de sus contextos sociales y esto implica asumir un lugar político desde sus conocimientos, capacidades y emociones para generar dinámicas distintas de construir la paz desde las acciones cotidianas.














