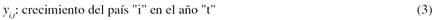INTRODUCCIÓN
América Latina ha transitado de un modelo de crecimiento económico más orientado hacia el mercado interno y de industrialización dirigida desde el Estado, hacia otro vinculado hacia al exterior liderado por el mercado. Los procesos de inicio, orientación específica, magnitud, consolidación y periodos críticos fueron particulares para cada economía, aunque hay numerosos elementos e hitos comunes. Ahora bien, el peso de los diferentes factores internos y externos que desencadenaron estos procesos no fue homogéneo; hubo también algunas economías que estuvieron más alejadas de esta caracterización. Por otra parte, la nueva modalidad de crecimiento económico ha transcurrido por diferentes etapas, con mayores o menores avances en las diferentes variables económicas e indicadores sociales. En este proceso de orientación hacia afuera se encuentran economías que han intensificado la exportación de productos agropecuarios y pesqueros, así como de manufacturas; otras lo han hecho hacia los productos extractivos del sector minero y los hidrocarburos; y algunas en condición mixta, con mayor o menor contenido tecnológico y valor agregado.
Desde los economistas clásicos, en particular A. Smith y D. Ricardo, se hizo evidente que es imposible estudiar el crecimiento económico sin analizar lo que ocurre con el comportamiento de los principales agentes económicos de la sociedad (asalariados, propietarios de los medios de producción y rentistas), y con la consiguiente distribución factorial del ingreso. Con los economistas neoclásicos estas vinculaciones desaparecieron. Posteriormente, esta tesis fue rehabilitada explícitamente y profundizada por M. Kalecki y los economistas neoricardianos y postkeynesianos. Kalecki (1956) va a explicitar la vinculación de la distribución del ingreso -en particular de la masa salarial con respecto al ingreso-, a partir del proceso de fijación de los precios asociados luego a la determinación del nivel de demanda y el pro-ducto. Para este autor una mayor participación de los sueldos y salarios en el producto generaría un mayor crecimiento económico por medio de un mayor multiplicador del gasto1.
Más recientemente, estudios desde el mainstream plantean -con diferentes metodologías e información- que una mayor desigualdad se asocia con un crecimiento más bajo y menos sostenible en el largo plazo)Ostry, Berg y Tsangarides, 2014). En la misma dirección, Jaumotte y Osorio (2015), así como Bakker y Felman (2015), desarrollan los argumentos que permiten explicar los mayores niveles de desigualdad a nivel global a partir de los menores niveles de sindicalización, y la caída del salario mínimo con respecto a la mediana entre 1980 y el 2010, lo cual ha traído aparejada una mayor participación de los grupos de mayores ingresos en las economías avanzadas. A estos factores se suma la desregulación financiera y la reducción de las tasas marginales del impuesto a la renta. El efecto de esta última variable sobre la mayor desigualdad lo abordó explícitamente el Fondo Monetario Internacional (2014).
El objetivo de este trabajo es presentar la evolución de los principales componentes de la distribución factorial del ingreso; esto es, de los sueldos y salarios, y del excedente bruto de explotación para las principales economías latinoamericanas y el conjunto de la región entre 1950 y el 2014, asociados a la evolución del PIB. Asimismo, se trata de analizar cómo la participación salarial ha cambiado la naturaleza y la magnitud de su aportación de un modelo o estilo de crecimiento económico a otro. La hipótesis es que en la primera parte del periodo, entre 1950 y 1979, la vinculación de esta variable fue directa y positiva con el crecimiento económico. En cambio, durante el periodo 1980-2014, esta relación perdió importancia en el tiempo y hasta puede tornarse en una relación inversa2. Lo anterior, a pesar de que Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela cambiaron la dirección de sus políticas a partir del segundo quinquenio del siglo XXI. Asimismo, se evalúa la contribución de esta variable a fin de explicar el crecimiento económico regional en los periodos bajo análisis.
Este artículo tiene seis secciones incluidos la introducción, las conclusiones y los anexos. En la primera sección se presentan los resultados de algunos estudios previos sobre la distribución funcional del ingreso a nivel regional. La segunda parte describe la metodología que permite integrar la información por países y la región para todo el periodo de análisis. En la tercera sección se exponen los resultados relativos a la evolución de cada uno de los componentes de la distribución factorial del ingreso. La cuarta parte evalúa el comportamiento de los dos componentes de la distribución funcional con los ciclos de crecimiento económico. Por último, en la quinta sección se exploran diversas hipótesis con el fin de explicar el crecimiento a partir de la aportación de la masa salarial en el PIB, y de otras variables macroeconómicas.
En el trabajo no se realiza una revisión de la literatura sobre los modelos de desarrollo históricos de América Latina que pueden ser analizados en Thorp (1998), Bulmer-Thomas (2010), o Bértola y Ocampo (2013). Tampoco se consideran las particularidades de las políticas económicas implantadas, ni la dinámica socio-política y de los mercados laborales de cada una de las economías consideradas, lo cual explicaría sus tendencias y ciclos. Es relevante señalar que si bien este documento es continuación de otro previo (Alarco, 2014), se amplía, tanto el número de economías analizadas como el periodo de análisis (de 2010 a 2014), y se aplican otras modalidades de análisis. No se profundiza en las teorías económicas que revisan la relación entre la distribución del ingreso y el crecimiento económico. Asimismo, es importante aclarar que no se analiza la problemática de los ingresos mixtos o de los ingresos de los trabajadores independientes urbanos y rurales, los cuales se mantienen dentro del excedente de explotación y cuya estimación rebasaría los alcances de este artículo3. No se aborda tampoco la problemática de la distribución personal del ingreso, entre otros elementos.
ALGUNOS ESTUDIOS PREVIOS
Lindenboim (2008) integra series parciales sobre la participación de los salarios en el producto para un grupo de países desarrollados desde la década de los cincuenta, y para otros de la región desde 1980. La conclusión es clara en las prime-ras economías, en las cuales se observa el ascenso de esta razón hasta mediados de la década de los setenta, para mostrar su estancamiento y luego caída asociada a la crisis del fordismo4, a excepción de Dinamarca. En el caso de las diversas economías de la región latinoamericana, se observa una tendencia descendente con oscilaciones particulares. Solo Chile y Colombia muestran crecimientos hasta momentos particulares de tiempo.
Neira (2010), por su parte, reconstruye la información de la participación de la masa salarial en el PIB a costo de factores para 14 países, y la agregada ponderada de América Latina con el producto en paridad del poder adquisitivo en dólares constantes de 1970 entre 1950 y el 2000, así como las corregidas a partir de información censal incluyendo a los trabajadores autónomos o independientes5. Se concluye en el caso del conjunto -con la información sin procesamiento alguno-, una fase ascendente hasta mediados de la década de los sesenta, para alcanzar su cima hacia 1983, y un segundo punto máximo a mediados de los noventa con un descenso posterior. Sin embargo, a juicio del autor, hay fuertes variaciones entre los diferentes países.
Abeles, Amarante y Vega (2014) presentan la información y analizan el periodo 1990-2010, considerando, tanto la participación de la masa salarial en el PIB, como diversas estimaciones de los ingresos laborales de los trabajadores independientes para quince economías y el total regional. Concluyen estos autores que en ambas mediciones la tendencia es descendente, aunque con algunas excepciones-tales como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica-, para la participación de la masa salarial.
Hay otros trabajos históricos que abordan periodos más largos, como, por ejemplo, el de Frankema (2009) que evalúa las economías de Argentina, Brasil y México entre 1870 y el 2000. Todas las series de la participación de los salarios en el producto son cíclicas con tendencias decrecientes a partir de la década de los sesenta y setenta del siglo xx. Por otra parte, Bértola, Castelnovo, Rodríguez y Willebald (2008), al analizar los países del Cono Sur determinan una tendencia ascendente en la desigualdad entre 1870 y 1920. También hay esfuerzos para periodos más cortos de tiempo por parte de la OIT (2012), y CEPAL y OIT (2012), los cuales reflejan, tanto las disparidades de las economías latinoamericanas, como la elevación de la cuota salarial en la Argentina y el Brasil de los últimos años.
Por otra parte, Fitzgerald (2009) desarrolla una metodología simplificada que le permite analizar el periodo 1900-2000, a partir de cuatro categorías de ingresos para cinco economías de la región. Astorga (2015) aplica una metodología cercana a la de Fitzgerald con el fin de construir las tendencias a largo plazo entre 1900 y el 2010 de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, lo cual representa el 90% del ingreso regional. Se concluyó que el Gini regional tiene la forma de una “S acostada”, con un punto de inflexión en la década de los cuarenta, menores valores en la de los cincuentas, y valores más altos entre las de los ochentas y noventas, aunque la dinámica de los países del Cono Sur es diferente. Por último, existen diversas publicaciones que combinan estudios teóricos y series estadísticas de corto y mediano alcance para diversas economías latinoamericanas, como, por ejemplo, la de Accinelli y Salas (2010).
ESTADÍSTICA BÁSICA
Las dos variables básicas del estudio son la participación de los sueldos y salarios, así como del excedente de explotación en el PIB de las diferentes economías de América Latina. Aquí se consideran 16 economías latinoamericanas hasta el 2014: Argentina (1950-2014); Bolivia (1960-2014); Brasil (1950-2014); Chile (1950-2014); Colombia (1950-2014); Costa Rica (1953-2014); Ecuador (1953-2014); El Salvador (1960-2014); Honduras (1950-2014); México (1950-2014); Nicaragua (1960-2014); Panamá (1950-2014); Paraguay (1962-2014); Perú (1950-2014); Uruguay (1955-2014); y la República Bolivariana de Venezuela o Venezuela (1957-2014). En el Anexo 1 se detalla la metodología que se utilizó para determinar estas dos participaciones, mientras que en los Anexos 2 y 3 se exponen sus series estadísticas.
La información sobre el PIB, sus cuentas por tipo de gasto (consumo privado, consumo público, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones de bienes y servicios), así como otras variables, se obtuvieron de la base de datos de cuentas nacionales del Banco de Datos Mundiales (World Data Bank), del Banco Mundial y de las Estadísticas Financieras Internacionales del FMI. En cuanto a las cuentas nacionales, el periodo corresponde a 1960-2014, y los datos están expresados en millones de dólares americanos del 2005. Para completar las series del PIB y las cuentas de gasto correspondientes al periodo 1950-1960, se recurrió a los datos de cuentas nacionales de la CEPAL.
RESULTADOS POR ECONOMÍA Y REGIÓN
En las Tablas 1 y 2 se muestran las características principales de la participación salarial y del excedente bruto de explotación respecto del PIB para las diferentes economías analizadas de la región en su conjunto, aplicando un ponderador móvil con base en el PIB real de todas las economías consideradas. En ambos cuadros se presenta la información relativa a la participación promedio para todo el periodo bajo análisis. Luego, los valores promedio que corresponden al periodo 1950-1979, y al de 1980-2014, los cuales pretenden capturar lo ocurrido tanto en el periodo fordista como en el neoliberal. Sin embargo, hemos anotado que Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela cambiaron la dirección de sus políticas económicas a partir del segundo quinquenio del siglo xxi. Inmediatamente después, se presenta la información del coeficiente de variabilidad para medir la dispersión de los datos con respecto a la media entre los periodos 1950-2014, 1950-1979 y 1980-2014. Se muestra también el valor máximo y el mínimo de la participación con sus respectivos años entre paréntesis. Las dos últimas columnas corresponden a un indicador de tendencia que evalúa lo ocurrido entre el promedio de las 10 últimas observaciones, y el promedio de las 10 primeras, a fin de determinar si existe una tendencia creciente en la serie (cuando el resultado es mayor que 1), decreciente (cuando es menor que 1), y constante (alrededor de 1)6. La última incorpora el número de ciclos completos observados entre 1950 y el 2014.
Tabla 1 Principales características de la participación salarial en el PIB de América Latina.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
En la Tabla 1 se presenta la información relativa a la participación salarial en el producto. En primera instancia, se destaca que los países de mayor participación salarial para todo el periodo son Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Brasil y Uruguay. En el otro extremo, con las participaciones más reducidas se encuentran Ecuador y El Salvador. A nivel intermedio se ubican Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Un segundo elemento a destacar es el valor promedio para la región, el cual es superior en el periodo 1950-1979 con respecto a lo ocurrido en el periodo 1980-2014, como probable resultado del cambio en el modelo o régimen de crecimiento económico. Estos valores promedio son en todos los casos inferiores a los que se observan en las economías de más altos niveles de ingreso (Lindenboim, 2008).
Si se analiza lo ocurrido por países y los dos periodos bajo análisis, es evidente que las mayores caídas en los promedio se producen en Panamá, Nicaragua y Venezuela, seguidos del Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador y México 7. A nivel intermedio reducen la participación de los salarios en el PIB Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. En cambio, Honduras y El Salvador elevan significativamente esta participación, mientras que es menor en los casos de Costa Rica y Colombia, en los que este aumento es solo marginal.
De la revisión de los coeficientes de variabilidad se obtienen diversas anotaciones relevantes. La variabilidad de toda la región es mayor en el periodo 1980-2014 con respecto al periodo 1950-1979, en el cual esta es menor. En todo el periodo 1950-2014 las economías más inestables de la región fueron Ecuador, Nicaragua, Panamá y El Salvador. Las más estables, Costa Rica y Brasil. A nivel intermedio se ubican las demás economías de la región.
El valor máximo observado para América Latina se da en 1967, en la denominada “edad de oro del capitalismo”, mientras que el valor mínimo en el 2005. Hay muchas diferencias por economías. En los casos de Brasil y Perú los máximos se observan en 1957 y 1958, respectivamente. En la década de los sesenta se ubican Panamá, Uruguay y Venezuela. En la década de los setenta se encuentran Argentina (durante el gobierno de E. Martínez de Perón), Chile (durante el gobierno de S. Allende), y México (durante el gobierno de L. Echeverría). Bolivia muestra su cifra récord en 1984; El Salvador en 1981; Honduras en 1986; y Nicaragua en 1985. Por otra parte, Colombia muestra su mayor valor en 1993, Ecuador en el 2004, Paraguay en el 2000 y Costa Rica en el 2013. En el caso de los valores mínimos, en la mayoría de los casos estos corresponden a momentos específicos del periodo 1980-2014, a excepción de Honduras y El Salvador en 1953 y 1960, respectivamente, dado su bajo nivel de asalarización y de predominancia de la economía rural con respecto a la urbana.
El indicador de tendencia es útil para determinar si durante el periodo analizado la participación de los salarios en el producto se eleva, permanece constante o se reduce. Al respecto, la tendencia de toda la región latinoamericana es descendente. Se observa una tendencia al alza en Costa Rica, Ecuador y Honduras. La tendencia es descendente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En el caso de Chile es solo ligeramente ascendente. Por último, en la última columna se anota el número de ciclos completos que se tendrían luego de filtrar la información original por Hodrick-Prescott. Este indicador es más discutible, ya que se construye por observación directa.
En la Tabla 2 se presenta la participación del excedente bruto de explotación respecto del PIB de las economías analizadas y de toda la región8. Esta información no es exactamente la recíproca de la participación de los salarios en el producto, ya que incluye otros componentes del PIB por tipo de ingreso, especialmente los impuestos indirectos. En este caso, la participación del excedente bruto de explotación promedio regional crece dos puntos porcentuales del PIB entre los periodos 1950-1979 y 1980-2014. Los mayores aumentos se observan en Panamá y Nicaragua, seguidos por Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En Costa Rica, por su parte, solo es ligeramente creciente. En el caso de las economías cuyos promedios decrecen, se encuentran la de Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y Honduras.
Tabla 2 Principales características del excedente bruto de explotación en el PIB de América Latina.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Con respecto a los coeficientes de variabilidad se destaca que estos son ligeramente más reducidos que los relativos a la participación de los salarios en el PIB: el excedente bruto de explotación es más estable. Asimismo, fue más estable en el periodo 1950-1979 con respecto a lo ocurrido entre 1980 y el 2014. Los valores máximos para la participación del excedente bruto de explotación se produjeron en mayor medida en el segundo subperiodo 1980-2014, aunque hay economías como las de Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Uruguay y Venezuela, en las cuales fue más alto en el periodo 1950-1979. El índice de tendencia refleja que para todo el periodo de análisis esta es ascendente en los casos de Bolivia, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, así como para toda la región. Por el contrario, se observa una tendencia decreciente en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras y Uruguay. Es relativamente constante en los casos de Costa Rica y el Ecuador.
En la Gráfica 1 se muestra la participación salarial respecto del PIB de todas las economías analizadas a partir de la información original corregida por el filtro Hodrick-Prescott, útil para determinar la tendencia no lineal de esas series estadísticas. En esta se presentan los resultados por grupos de países: economías de mayor tamaño, de tamaño intermedio, de menor tamaño y las centroamericanas. Al respecto, una primera observación que salta a la vista es que los niveles y fluctuaciones son diferentes entre los diferentes países, lo cual refleja la complejidad de los factores explicativos asociados a temas estructurales, económicos, sociopolíticos y de los mercados laborales específicos que determinan las participaciones en el producto.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Gráfica 1 Participación salarial respecto del PIB corregida mediante filtro de Hodrick-Prescott, 1950-2014 (% del PIB).
En el caso de las economías de mayor tamaño, se observa con mayor claridad la naturaleza cíclica de las series (en forma de sinusoide) de Argentina y Brasil, en las que el tramo más alto se encuentra más adelantado en el segundo país que en el primero, aunque coinciden en una fase ascendente desde el segundo quinquenio de este siglo, en correspondencia con el régimen político de ambos países. En el caso de México, los periodos 1950-1979 y 1980-2014 se diferencian claramente, de manera que en el segundo la tendencia de la participación de los salarios en el producto es claramente decreciente.
Chile, en el caso de las economías de tamaño intermedio, muestra un ciclo más claro. En los casos de Perú, Venezuela y Colombia, se observa más claramente que el periodo 1950-1979 tiene las participaciones de los salarios en el producto más elevadas en el tiempo, para de ahí ir decreciendo. De los tres países, el Perú tiene el ciclo expansivo más adelantado en la década de los cincuenta, mientras que Venezuela está más desfasado en la de los sesenta. En Colombia, la caída de la participación de los salarios recién se inicia a partir de la década de los ochenta, pero de manera más importante en los noventa. En todos los casos de este subgrupo hay una ligera tendencia creciente en los últimos años. Para el caso de las economías de menores ingresos, Bolivia y Paraguay tienen ciclos menos pronunciados que Ecuador y Uruguay. Asimismo, mientras que la tendencia en los últimos años de Ecuador y Uruguay es creciente, es decreciente en Bolivia y Paraguay. Del grupo de las economías centroamericanas, Panamá y Nicaragua se aproximan a la tendencia no lineal de México o el Perú. Honduras y El Salvador son parecidos con tendencia ascendente, mientras que Costa Rica muestra una ligera tendencia ascendente con ciclos casi inexistentes.
En la Gráfica 2 se muestra la evolución de la serie original de la participación salarial, del excedente bruto de explotación en el PIB de toda América Latina y el resultado de la tendencia no lineal de acuerdo con el filtro de Hodrick-Prescott. Al respecto, en el caso de la participación de los salarios en la tendencia no lineal, se observa un valor máximo (cima) en 1965, con una caída relevante en la década de los ochenta (crisis de la deuda); una posterior elevación a mediados de los noventa, y un nivel más bajo (sima) en el 2005, para después elevarse a partir de esa fecha. Queda claro que el mayor nivel de participación se logró bajo el modelo fordista. En el caso de la información original, el pico se produce en 1967, la primera sima en 1985, mientras que la segunda se da en el 2005. En el caso de la participación del excedente bruto de explotación, el mayor nivel se produce en el 2006, seguido de 1986. Por el contrario, los niveles más reducidos se producen a finales de la década de los sesenta e inicios de la de los setenta, en particular en 1971.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Gráfica 2 Participación salarial y del excedente bruto de explotación en América Latina 1950-2014 (% del PIB).
¿Historia común?
Es indudable que existe una tendencia general en la evolución de la participación salarial y del excedente bruto de explotación sobre el PIB para toda la región en el periodo bajo análisis, pero también se encuentran particularidades en cada economía. Al respecto, se han obtenido los coeficientes de correlación de la masa salarial y del excedente bruto de explotación entre el PIB de cada país para todos los años con respecto a la misma información de las otras economías analizadas, obteniéndose dos matrices de correlaciones que consideran las vinculaciones con relación a los otros países (128 valores de las 16 economías para cada matriz). Las correlaciones de una economía respecto de las otras pueden tener valores entre -1, si existe una correlación negativa o inversa; 0, cuando no existe vinculación alguna; y 1, cuando existe correlación o una vinculación directa con respecto a la información de los otros países. Si se obtiene un promedio simple de estas correlaciones para cada país, se tiene un indicador de cercanía con respecto al resto de las economías analizadas.
La integración de la información de estas matrices de correlaciones se presenta en la Gráfica 3 para el caso de la participación salarial entre el PIB, y en la Gráfica 4 para el excedente bruto de explotación entre el PIB. En el eje vertical se presenta el valor promedio de cada una las variables para todos los años analizados, mientras que en el eje horizontal se observa el promedio simple de las correlaciones de una economía respecto de las otras, tanto en la variable salarial, como del excedente bruto de explotación, ambas entre el PIB. La distancia entre una economía y otra se mide por la diferencia entre sus valores promedio y la diferencia entre sus correlaciones.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Gráfica 3 Dispersión de la media de la participación salarial y del promedio de correlaciones entre economías latinoamericanas, 1950-2014.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Gráfica 4 Dispersión de la media del excedente bruto de explotación (EBE) y del promedio de correlaciones entre economías latinoamericanas, 1950-2014.
Una primera anotación es que las particularidades locales tienen importancia, ya que el promedio de las correlaciones, tanto de los salarios, como del excedente bruto de explotación, no son tan cercanas al valor 1. En el caso de la participación salarial, se destacan dos grupos; en un caso, los que tienen una dinámica más parecida y mantienen una correlación negativa respecto del otro grupo. En este grupo se encuentran Costa Rica, Honduras y El Salvador, aunque con niveles promedio diferentes. Del otro lado se encuentra el resto de países, aunque es posible distinguir que Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, México, Nicaragua y Venezuela están más alejados del otro subgrupo, integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay.
En el caso del excedente bruto de explotación (EBE), se distinguen también dos grupos; el primero, integrado por El Salvador, Argentina, Brasil y Honduras con correlaciones negativas respecto al resto de las economías latinoamericanas. El segundo grupo está conformado por el resto de las economías, mostrando correlaciones positivas entre ellas.
VINCULACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN FACTORIAL CON LOS CICLOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
A continuación, se evalúa qué ocurre con el crecimiento económico cuando se eleva la participación salarial, y qué sucede con el crecimiento económico una vez aumenta la participación del excedente bruto de explotación. De partida, en el caso de la participación salarial, si la vinculación entre ambas es directa, el resultado es positivo; asimismo, en la medida que nos alejamos del origen de ambos ejes, la situación habría que calificarla como más conveniente para la sociedad. Si la relación es inversa o nos acercamos al origen, hay un trade-off, en el cual una mayor participación de los salarios se corresponde negativamente con el crecimiento económico, o el mayor crecimiento económico se produce con una menor participación salarial. En la Gráfica 5 se muestra la información del promedio salarial y del crecimiento económico (promedio geométrico) por quinquenios.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Gráfica 5 Trayectoria de la participación salarial y el crecimiento económico en América Latina por quinquenios, 1950-2014.
En primer lugar, se destaca que el periodo 1950-1979 es superior al correspondiente a 1980-2014, ya que las observaciones se encuentran más alejadas del origen. Hay mayor participación salarial, a la par que el crecimiento económico es más alto; esto mismo parece ocurrir a nivel internacional. También se pueden distinguir subperiodos en los que esta vinculación fue positiva: primer quinquenio de la década de los sesenta, primer quinquenio de la de los noventa, y el de 2005-2014. Son periodos negativos en los que hay un trade-off entre ambas variables la década de los cincuenta, el segundo quinquenio de los sesenta, las décadas de los setenta y ochenta, el segundo quinquenio de los noventas y el primero del siglo XX.
La relación del excedente bruto de explotación y el crecimiento económico se presenta en la Gráfica 6. Este no puede interpretarse de la misma forma como con lo que ocurre con la participación salarial respecto al PIB. Aquí, el ideal sería obtener la mayor tasa de crecimiento posible, con la menor participación del excedente bruto de explotación. Al respecto, de igual forma que en la gráfica anterior, el periodo 1950-1979 es superior al de 1980-2014, ya que las tasas de crecimiento económico son superiores.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Gráfica 6 Trayectoria del excedente bruto de explotación y el crecimiento económico en América Latina por quinquenios, 1950-2014.
La evolución de la participación de los salarios en el PIB con relación al crecimiento económico regional se presenta en la Gráfica 7. Para ambas variables se considera la tendencia no lineal, aplicando el filtro Hodrick-Prescott. Al respecto, en esta se presentan tres etapas en la vinculación de ambas variables. Una primera entre 1950-1979 -antes de la crisis de la deuda de los ochenta-, en la cual la correspondencia es directa y estrecha. Luego, una segunda en la década de los ochenta y noventa, en la que esta vinculación se mantiene pero es de menor importancia. En la tercera etapa, a partir del segundo quinquenio de la primera década del siglo XXI, la relación es inversa. En esta última se eleva la participación salarial, pero el crecimiento económico es menor.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
Gráfica 7 Participación salarial y crecimiento económico en América Latina, 1950-2014 (datos filtrados por Hodrick-Prescott).
En el Anexo 4 se muestran los resultados para cada una de las economías analizadas. La correspondencia positiva entre ambas variables para todo el periodo es evidente en los casos de Argentina, Ecuador y México. En el resto de economías se observa principalmente una correspondencia directa en parte de o todo el subperiodo 1950-1979, mientras que hacia el final del subperiodo 1980-2014 se muestra una relación inversa. Estos son los casos de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Venezuela. El análisis de cada economía en particular excede los alcances de este documento.
CONTRIBUCIÓN DE LA MASA SALARIAL AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
En las secciones previas de este documento se ha determinado empíricamente la relación directa entre la participación salarial en el PIB y el crecimiento económico, siendo clara en el periodo 1950-1979, a diferencia de lo que ocurrió entre 1980 y el 2014. Por otra parte, en un estudio previo (con periodo más corto), se determinó a través de las pruebas de causalidad de Granger que no se puede recha-zar el hecho de que la masa salarial causa el crecimiento económico, siendo la relación dominante para la mayoría de las economías latinoamericanas y para toda la región en conjunto. Asimismo, aunque con menor significancia y recurrencia, el crecimiento económico también causa la participación salarial (Alarco, 2014).
Para tal efecto, en esta sección se realiza un análisis mediante panel aprovechando toda la información disponible, dividida en los dos periodos antes comentados. Se postula que el crecimiento económico regional depende de la participación salarial y de las otras variables macroeconómicas por el lado de la demanda.
Se utilizaron dos tipos de modelos de panel. Los de efectos aleatorios que utiliza el método de estimación de máxima verosimilitud, y un panel dinámico que utiliza el método de Arellano Bond. En el caso del primer modelo se planteó la ecuación:
Dónde:
Las variables son:
Por otra parte, en el panel dinámico el modelo de regresión:
Dónde:
En la Tabla 3 se muestran los resultados en los que en el caso del periodo 1950-1979 la participación salarial, tanto en el mismo periodo de tiempo, como desfasada, contribuyen de manera directa y positiva al crecimiento económico. A esta variable se agregan tanto la formación bruta de capital/PIB, como el consumo público/PIB. En el caso del periodo 1980-2014, la relación entre la participación salarial y el crecimiento económico es negativa. Asimismo, contribuyen al crecimiento, tanto las exportaciones/PIB, como la formación bruta de capital/PIB. Todos los parámetros son significativamente diferentes de cero al 95% de con-fianza. Asimismo, de acuerdo con la prueba de Wald, todos los estimadores de las cuatro ecuaciones seleccionadas son, de manera conjunta, significativamente diferentes de cero. No se rechazan las hipótesis planteadas.
Tabla 3 Principales funciones explicativas del crecimiento económico (var. %) y la participación de los salarios en el PIB 1950-1979 y 1980-2014.

* Estimado significativo con un margen de error del 5%, utilizando una prueba de distribu ción normal estándar.
Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial, CEPAL, OIT y diversas fuentes locales.
CONCLUSIONES
La distribución factorial del ingreso de las diferentes economías y de la región latinoamericana, en su conjunto, ha mostrado cambios significativos a través del tiempo. No es una variable que se puede suponer como constante. Entre el nivel máximo y mínimo de la participación salarial en el producto de toda la región hay una diferencia de siete puntos porcentuales del PIB. Asimismo, hay economías centroamericanas en las que estas diferencias han superado los 25 puntos porcentuales. Las trayectorias son disímiles y, si bien predominan las cíclicas sobre las tendencias, se encuentran algunas que tienen ambos componentes. En el primer grupo se ubican la mayoría de las economías de la región. En el segundo se ubicaría Venezuela, con una tendencia decreciente; y en el tercero con una tendencia ascendente Costa Rica y Honduras, mientras que es descendente en México, Nicaragua, Panamá y Perú.
Las diversas economías comparten una historia común pero también muestran particularidades importantes. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela al parecer internalizaron el fenómeno del fordismo, ya que presentan los mayores niveles de participación de los salarios en el PIB en la década de los cincuenta, sesenta e inicios de la de los setenta. Colombia y Honduras presentan sus mayores niveles de participación de los salarios en el PIB en la década de los ochenta. A partir de la década de los ochenta, con la crisis de la deuda, los ajustes macroeconómicos y el inicio de los programas de ajuste estructural, un grupo importante de economías presenta una caída de la participación de los salarios en el producto. Sin embargo, hay otras como Brasil, Colombia y Honduras en la que esta contracción se produce recién a partir de la década de los noventa.
Desde el segundo quinquenio del siglo xxi, Argentina, Brasil y Uruguay presentan aumentos en la participación de los salarios en el producto, como resultado de las nuevas políticas aplicadas. En el caso de Ecuador, esto ocurre desde finales de la década de los noventa, y en Bolivia esta cae por el mayor peso del excedente de explotación. En esto es probable que la redistribución del ingreso se haya realizado a través de la política fiscal, así como por la mayor propiedad estatal en la explotación de los recursos naturales.
El promedio regional de la participación de los salarios en el PIB cayó en el periodo 1980-2014 con respecto al periodo 1950-1979, con su contrapartida en la elevación de la participación del excedente bruto de explotación. Asimismo, durante el primer periodo, la variabilidad de cada uno de los componentes del PIB fue menor. Es relevante mencionar que la trayectoria de la participación salarial y del excedente bruto de explotación tiene cimas, valles, puntos de inflexión y simas diferentes por economía. La mayor parte de los países tienen sus cimas en la década de los sesenta del siglo XX, aunque hay quienes los tuvieron a finales de las décadas de los cincuenta, de los setenta y de los ochenta, o recién están logrando sus niveles máximos en estos últimos años (Costa Rica y Ecuador).
La participación salarial y del excedente bruto de explotación respecto del PIB de la región en su conjunto tiene formas sinusoidales. Hay que reconocer que este promedio está influido por las economías de mayor tamaño. La mayor participación salarial en el producto para el conjunto de economías se produjo entre la década de los sesenta, un segundo pico en los años recientes y luego otro a mediados de la década de los noventa. Por otra parte, el punto más bajo se observa a mediados de la primera década del siglo XXI, seguido por lo ocurrido a mediados de la década de los ochenta. En el caso de la participación del excedente bruto de explotación, los mayores niveles se encuentran a mediados de la primera década del siglo XXI y a la mitad de la década de los ochenta. El análisis detallado de los factores explicativos de estos resultados rebasa los alcances de este artículo. La evolución de los precios internacionales de los productos exportados, de las tasas de interés, de la política salarial, la magnitud de la apertura externa (importaciones y exportaciones), la política fiscal, la correlación social-política y el régimen de crecimiento económico, son algunos de los elementos que habría que considerar para evaluar cada economía en particular.
El periodo 1950-1979 es superior al relativo a 1980-2014, ya que se observa, tanto una mayor participación salarial en el PIB, como un mayor crecimiento económico, aunque esto no es continuo en todo el periodo. Esto sería un elemento útil para la evaluación de ambos periodos en el tiempo. Asimismo, cuando se rea-liza el análisis mediante panel con efectos aleatorios y el panel dinámico, es claro que la mayor participación de los salarios en el PIB contribuyó al crecimiento económico en el primer periodo. En cambio, la relación entre la participación salarial y el crecimiento económico entre 1980-2014 es negativa. En el segundo periodo 1980-2014 las exportaciones son una variable explicativa relevante, al igual que la mayor aportación de la formación bruta de capital al crecimiento económico. La información para analizar la vinculación entre las variables distributivas y el crecimiento económico está disponible, pero parece variar de acuerdo con el patrón general antes mencionado y con las particularidades de cada economía.